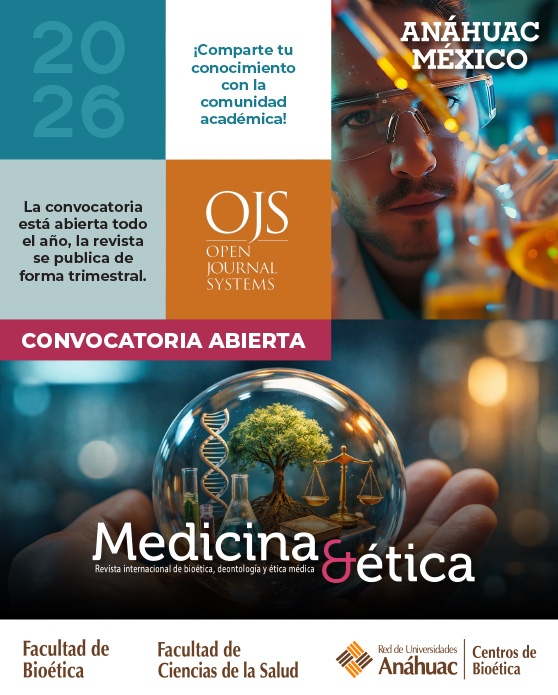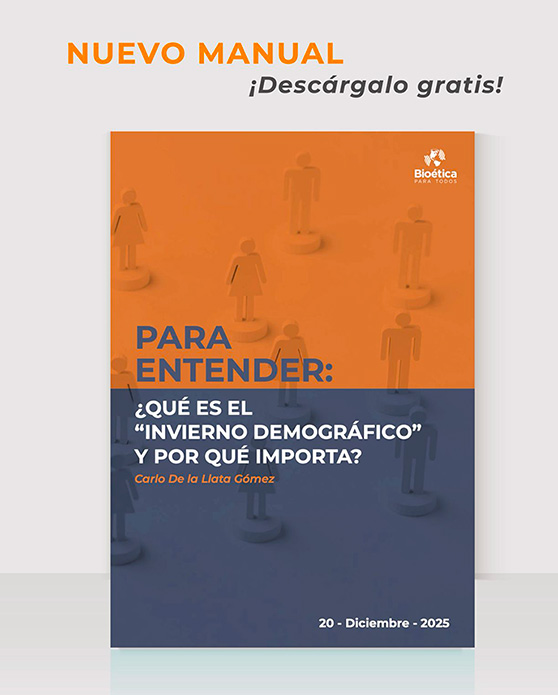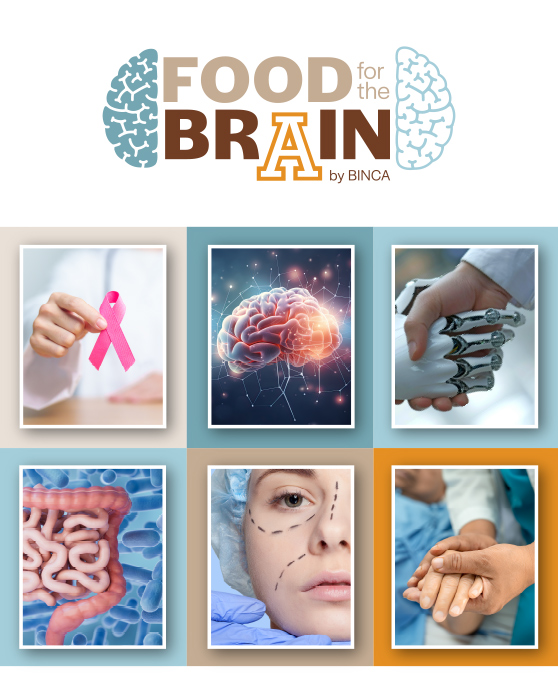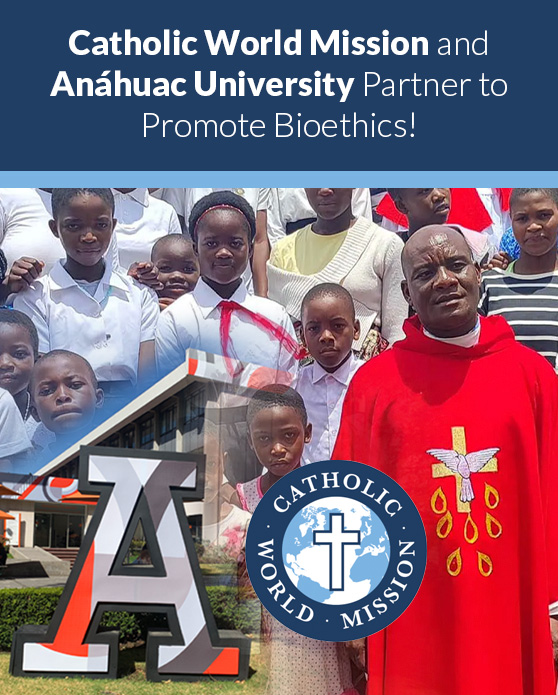10 de noviembre de 2025
Autor: María Victoria Fernández Molina
English version
En Iberoamérica, donde la diversidad cultural convive con una profunda brecha de desigualdad, la alimentación adecuada se ha convertido en un terreno decisivo para pensar la dignidad humana. Por ello, garantizar alimentos saludables y sostenibles no es solo una tarea técnica o económica: es un desafío ético que interpela a los pueblos y a sus gobiernos.
Durante la última década, los países iberoamericanos han enfrentado transformaciones estructurales que evidencian la fragilidad de sus sistemas alimentarios. Según el informe The State of Food Security and Nutrition in the World 20251, la prevalencia del hambre en la región bajó ligeramente a 5.1 % en 2024, con 34 millones de personas subalimentadas, frente a un descenso más notable en Sudamérica gracias a políticas redistributivas y programas de compras públicas. Sin embargo, 130 millones de personas siguen padeciendo inseguridad alimentaria moderada o grave2.
En este marco, una dieta saludable – aquella que incluye cereales integrales, legumbres, frutas, verduras y proteínas de calidad – tiene un costo promedio de 5.16 dólares por persona al día, el más alto del mundo. Este precio sigue siendo inaccesible para amplios sectores de la población3, por ello, detrás de estas cifras se esconde un problema ético global: producir alimentos suficientes no ha garantizado el derecho a alimentarse dignamente a toda la población.
Para discutir este y otros temas, entre el 22 y 24 de octubre de 2025, el I Foro Parlamentario Iberoamericano y Caribeño por la Seguridad Alimentaria - celebrado en el Senado de México y coordinado por la FAO, el Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH-ALC) y la FIAP - marcó un hito político y ético en la región iberoamericana. Allí se firmó el Pacto “Alimentación Primero”, compromiso de más de 120 parlamentarias y parlamentarios de América Latina, el Caribe, España y Portugal para fortalecer marcos legislativos y presupuestarios con enfoque de derechos humanos4.
El foro situó la seguridad alimentaria en una clave bioética: la cooperación regional no puede limitarse al intercambio técnico, sino que debe sustentarse en una ética de la corresponsabilidad. Iberoamérica comparte raíces culturales, pero también desafíos comunes, estos son: pobreza rural, degradación ambiental, concentración del comercio agroalimentario, desperdicio de alimentos y técnicas agrícolas que degradan el medio ambiente y dañan la salud. Todas estas problemáticas exigen el diseño y la implementación de políticas coherentes con la dignidad humana y el cuidado de la casa común.
1. Alimentar con justicia: una bioética global iberoamericana
La bioética global aporta a los conflictos planteados una mirada transdisciplinaria que integra salud, ambiente y justicia social. En Iberoamérica, esta visión se traduce en la necesidad de reconstruir el tejido social desde el acto cotidiano de alimentarse. Cada decisión, esto es: lo que sembramos, distribuimos y comemos, se convierte en un acto ético que expresa una determinada relación con la vida.
De esta forma, reducir la seguridad alimentaria a la disponibilidad calórica ignora su dimensión cultural. En México, Perú o España, los alimentos no solo nutren: son portadores de identidad y memoria. Proteger las cocinas tradicionales, las semillas nativas y los mercados locales es una forma de defender el derecho a una vida culturalmente plena5. Esta perspectiva exige pasar del paradigma del rendimiento al del cuidado, pues la productividad agrícola no puede medirse al margen de los costos ecológicos y sociales. Como recuerdan FAO y OMS (2019)6, las dietas sostenibles deben equilibrar salud, cultura y ecosistemas, promoviendo hábitos que favorezcan la regeneración del planeta y la equidad entre generaciones.
2. Desigualdad y vulnerabilidad: el rostro femenino y rural del hambre
En 2024, el 28 % de las personas en el mundo - y más del 30 % en América Latina y el Caribe - padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave. De este grupo, las mujeres siguen siendo las más afectadas7. Por ejemplo, en zonas rurales de Centroamérica, ellas producen entre 40 y 60 % de los alimentos, pero enfrentan menores ingresos, acceso limitado a la tierra, a programas públicos de financiamiento y capacitación, discriminación en la toma de decisiones en sus comunidades, además de una sobrecarga de trabajo doméstico.
Desde la bioética, esta brecha tiene implicaciones profundas: la desigualdad alimentaria no solo vulnera derechos, sino que erosiona el principio de dignidad de la persona. Las políticas públicas deben reconocer a las mujeres rurales como guardianas de la biodiversidad y de los saberes agroecológicos pues, ante las condiciones más adversas, la justicia alimentaria comienza en sus manos.
3. Niñez y salud: la urgencia de un entorno protector
Además de la desnutrición, otro grave problema alimentario en la región consiste en el incremento de la obesidad infantil y de enfermedades metabólicas a edades tempranas, hecho que marca la infancia de por vida debido a las enfermedades crónicas no transmisibles que trae aparejada, como son: la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Es necesario resaltar que, en varios países iberoamericanos, uno de cada tres niños presenta exceso de peso8. Las causas más comunes de esta problemática son: los entornos escolares obesogénicos, el escaso impacto de las políticas de etiquetado frontal, la publicidad de los alimentos ultraprocesados y el incremento del precio de los alimentos saludables.
Con el objetivo de paliar este grave problema de salud pública, la alimentación escolar no debe concebirse como una medida asistencialista sino como un acto de justicia social. Por ello, garantizar que cada niño reciba alimentos frescos, nutritivos y culturalmente adecuados traduce los compromisos internacionales en materia de derechos humanos en políticas efectivas, contribuyendo a la construcción de una población más activa y saludable. Como señalan FAO y OMS, aprender a alimentarse bien es aprender a convivir responsablemente9.
4. Ultraprocesados y economía ética de la alimentación
La expansión de los alimentos ultraprocesados en Iberoamérica - impulsada por cadenas globales y plataformas digitales - ha transformado de manera profunda los hábitos alimentarios. En México, por ejemplo, estos productos aportan aproximadamente 30 % de la energía total de la dieta, mientras que en Brasil y Chile las cifras son comparables, reflejando una tendencia regional al desplazamiento de las dietas tradicionales por productos industrializados de alta densidad calórica y bajo valor nutricional. Este cambio alimentario tiene implicaciones éticas y de salud pública que trascienden lo nutricional, pues altera las formas de producción, distribución y consumo; y con ello, la relación entre las personas y su entorno10.
Desde la bioética global, esta tendencia plantea un dilema entre libertad de elección y deber de protección. No se trata de demonizar la industria, sino de exigir responsabilidad compartida pues, si los precios, la publicidad y la infraestructura urbana condicionan el patrón de acceso físico y económico a los alimentos -lo que se conoce como desiertos alimentarios-, entonces la libertad alimentaria es una ficción estructural.
Por ello, la regulación de los productos nocivos para la salud, la fiscalidad saludable y el fomento de circuitos cortos de comercialización, son medidas que materializan una ética del cuidado.
5. Cooperación iberoamericana: del asistencialismo a la corresponsabilidad
Ante las graves problemáticas de salud pública planteadas, el foro de México evidenció que la cooperación regional puede convertirse en un laboratorio de justicia social. España y Portugal compartieron sus marcos de gobernanza alimentaria, mientras países como Brasil, Colombia, Chile y México presentaron avances legislativos inspirados en el enfoque de derecho humano a la alimentación adecuada (FPH-ALC 2025).
El diálogo político y académico propuso una convergencia ética que supere la fragmentación institucional. Las universidades, entre ellas la Universidad Anáhuac, promueven espacios de formación y reflexión - como el Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI) - que impulsan la vinculación entre ciencia, ética y políticas públicas.
De esta forma, el pacto iberoamericano plantea un horizonte común: fortalecer las leyes nacionales, armonizar indicadores y avanzar hacia el cumplimiento del pacto “Alimentación primero”, que quizá, pueda integrar la mirada de la bioética global en la cooperación internacional.
6. Hacia una justicia ecológica y solidaria
Una de las problemáticas más recurrentes durante el foro, fue el recordatorio de que el acceso a una alimentación saludable y sostenible depende del equilibrio de los ecosistemas. Por ello, la degradación de suelos, la deforestación y la contaminación de acuíferos afectan directamente la capacidad de los pueblos para alimentarse. En América Latina, por ejemplo, se pierden cada año cerca de 2.3 millones de hectáreas de bosque, muchas destinadas a monocultivos de exportación11.
Desde la bioética, estos procesos constituyen violaciones al derecho a la vida. Alimentar al planeta implica permitirle regenerarse, lo que exige un cambio de paradigma económico: la sostenibilidad debe de dejar de ser planteada como una meta instrumental y convertirse en obligación moral.
El Papa Francisco, en Laudate Deum (2023)12, recordaba que la crisis climática es también una crisis de justicia pues acaba revictimizando a los más necesitados. No hay que olvidar que, en la región más biodiversa del planeta, cuidar la tierra es cuidar a los más vulnerables, quienes son los más afectados por el cambio climático y por la especulación alimentaria.
Conclusión
Como conclusión, debe señalarse que la seguridad alimentaria en Iberoamérica no se resolverá solo con innovación tecnológica ni con acuerdos comerciales, sino que exige un nuevo pacto ético. En este sentido, la bioética global ofrece un marco para comprender que el hambre y la malnutrición son producto de la desigualdad antes que deficiencias logísticas.
Garantizar el derecho a la alimentación implica transformar la cultura del consumo en la del cuidado y, para ello, es esencial fortalecer la agricultura familiar, promover la agroecología y educar en solidaridad. Los Estados deben crear condiciones estructurales para que las personas puedan elegir libremente alimentos saludables y sostenibles. Alimentar con justicia significa entender que cada plato es una decisión política y cada semilla, un acto de compromiso.
Si el siglo XXI quiere ser recordado por haber vencido el hambre, no bastará con producir más: habrá que alimentar mejor, con respeto, justicia y amor. Porque la justicia alimentaria no se mide en toneladas, sino en dignidad compartida, y la verdadera cooperación no se firma en los foros, sino en cada mesa donde un niño o una niña pueda comer sin miedo, con salud y con esperanza.
María Victoria Fernández Molina es investigadora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (AIDH) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y colabora con el Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI). Es Research Scholar en la Cátedra UNESCO de Bioética y Derechos Humanos (Roma). Doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Deusto, cuenta con una Maestría en Bioética y Biojurídica por la Cátedra UNESCO y es Licenciada en Derecho por la Universidad de León (España), con especialización en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación integran la bioética global, los derechos humanos y la sostenibilidad alimentaria.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
- 1FAO et al. 2025. The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing High Food Price Inflation for Food Security and Nutrition. Roma: FAO.
- Ibidem, pp. 17-19.
- FAO. 2025. FAOSTAT: Cost and Affordability of a Healthy Diet (CoAHD). Consultado 28 julio 2025.
- FPH-ALC. 2025. Pacto Alimentación Primero. Declaración de México. Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
- FAO y CGLU. 2024. Ciudades y territorios sostenibles: Políticas locales por la alimentación adecuada. Barcelona: FAO.
- FAO y OMS. 2019. Sustainable Healthy Diets – Guiding Principles. Roma.
- FAO et al. 2025. The State of Food Security and Nutrition in the World 2025: Addressing High Food Price Inflation for Food Security and Nutrition. Roma: FAO, pp. 21-22.
- OPS. 2024. Panorama de la Nutrición Infantil en las Américas. Washington D.C.
- FAO y OMS. 2024. What Are Healthy Diets? Joint Statement by FAO and WHO. Ginebra.
- 1Marrón-Ponce, Juan Alberto, Alejandra Sánchez-Pimienta, Simón Barquera, y colaboradores. 2022. “Ultra-Processed Foods Consumption Reduces Dietary Diversity and Micronutrient Intake in the Mexican Population.” Journal of Human Nutrition and Dietetics 35 (6): 1270-1281. https://doi.org/10.1111/jhn.13054
- CEPAL. 2024. Panorama ambiental de América Latina 2024. Santiago de Chile.
- Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz. 2023. Laudate Deum. Ciudad del Vaticano.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx