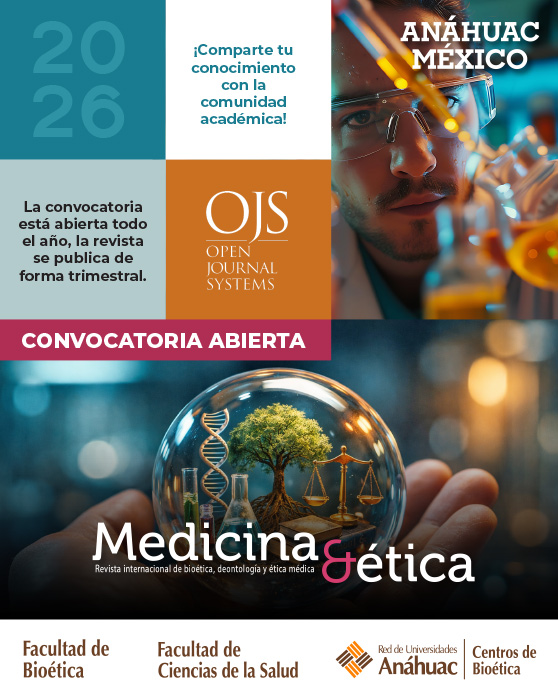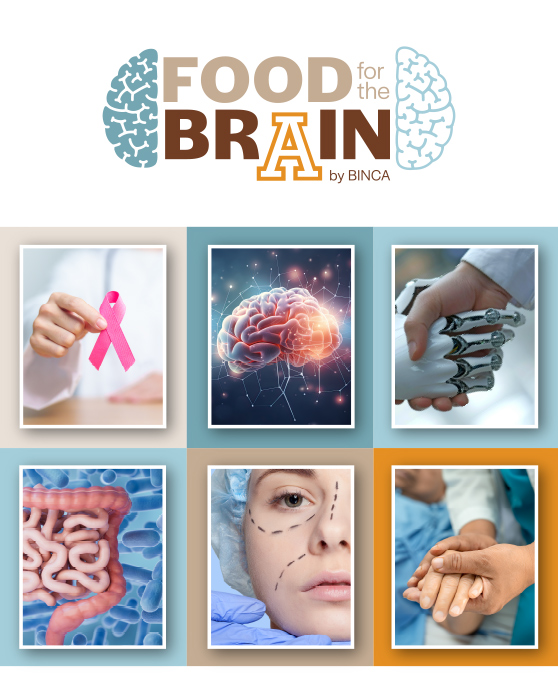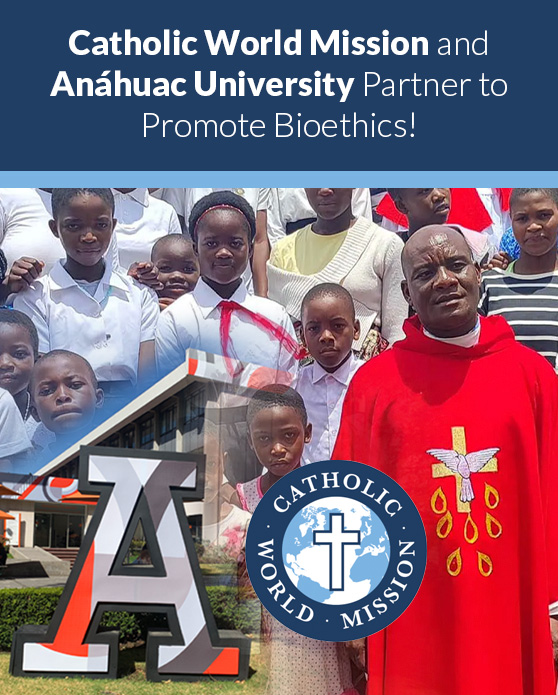20 de agosto de 2025
Autor: Juan Manuel Palomares Cantero
English version
¿De qué sirve el conocimiento si no se orienta hacia el bien? La pregunta es decisiva en una época acelerada, fragmentada y marcada por la exaltación de lo inmediato. La abundancia de discursos y propuestas no garantiza sabiduría; al contrario, puede dispersar y confundir si no existe un criterio que ordene y dé sentido. Ese criterio es la ética: no como un adorno teórico, sino como el terreno firme desde el cual es posible razonar con claridad y optar por conductas que respeten la dignidad de la persona y busquen el bien objetivo. Sin esta base, el saber corre el riesgo de volverse instrumento de manipulación, poder o indiferencia.
Aquí se comprende por qué recurrimos a los clásicos. Se llama clásico a lo que supera su tiempo y conserva la fuerza de interpelar, porque en sus páginas laten verdades universales sobre la condición humana. Ulises, en La Odisea de Homero, Raskólnikov en Crimen y Castigo de Dostoievski y Antígona en la tragedia de Sófocles siguen hablándonos con una claridad sorprendente: en ellos se muestra la importancia de mantener el rumbo, la necesidad de un cimiento moral y la valentía de obedecer a la justicia por encima de la conveniencia. Para la universidad, que tiene como misión formar personas íntegras más allá de la especialización técnica, estas obras son espejos que recuerdan que aprender no consiste solo en acumular información, sino en vivir con coherencia, justicia y responsabilidad.
La travesía ética en La Odisea
En La Odisea de Homero1, Ulises es el héroe que, tras la guerra de Troya, emprende un largo y accidentado viaje de regreso a Ítaca. Sus aventuras no solo son un catálogo de monstruos y tempestades, sino también de dilemas morales: resistir la tentación de quedarse con la ninfa Calipso, enfrentarse al canto seductor de las sirenas, o decidir sacrificar a algunos compañeros para salvar a la mayoría en el paso entre Escila y Caribdis. Estas pruebas revelan que su odisea no es únicamente geográfica, sino profundamente ética. De manera análoga, el universitario vive su propia travesía: el mar de conocimientos, los retos académicos y las tentaciones cotidianas. En este contexto, la ética se convierte en la brújula que le permite orientarse cuando el camino parece oscurecerse por la presión, la incertidumbre o el cansancio.
El viaje de Ulises nos enseña que lo esencial no es solamente regresar, sino regresar fiel a lo que se es. El héroe homérico alcanza la meta porque no renuncia a su identidad, a su familia ni a su patria, aun cuando tuvo la oportunidad de escoger rutas más cómodas o placenteras. Este mismo principio ilumina la vida universitaria y profesional: el éxito no consiste solo en obtener un título o en destacar en una disciplina, sino en haber recorrido ese trayecto con integridad, resistiendo a la corrupción, a la indiferencia o al egoísmo. La formación integral se asemeja, entonces, a la odisea de cada estudiante: un proceso de aprendizaje técnico, sí, pero sobre todo un viaje ético en el que la coherencia y la fidelidad a la dignidad personal marcan la diferencia entre llegar a puerto seguro o extraviarse en el mar de las posibilidades.
Raskólnikov y el cimiento perdido de la moral
En la novela Crimen y Castigo, Dostoievski2 presenta a Raskólnikov, un joven estudiante de San Petersburgo que, deslumbrado por sus propias ideas, se convence de que existen hombres extraordinarios capaces de situarse por encima de la moral común. Bajo esa justificación intelectual, asesina a una anciana usurera, convencido de que su acción está al servicio de una supuesta justicia. Sin embargo, lo que sigue no es la liberación, sino un descenso al tormento interior: la culpa, el miedo y el peso de su conciencia lo persiguen de manera implacable. El relato muestra que, aunque el intelecto pueda generar teorías brillantes, la conciencia humana no puede ser anulada, y sin fundamento ético, el conocimiento se transforma en un arma contra uno mismo.
Esta obra es especialmente iluminadora para la universidad, porque muchos estudiantes, al descubrir nuevas teorías y metodologías, pueden caer en la tentación de pensar que la inteligencia basta para legitimar cualquier acción. Dostoievski recuerda que, sin un cimiento moral sólido, incluso la razón más aguda se derrumba y genera sufrimiento personal y social. La formación integral universitaria, por tanto, no puede limitarse a enseñar a pensar con rigor o a investigar con profundidad; debe también capacitar para discernir con rectitud y para reconocer los límites que protegen la dignidad humana. El dilema de Raskólnikov es una advertencia para todo profesional en formación: el conocimiento sin ética no es progreso, sino riesgo.
La justicia más allá de la ley en Antígona
En la tragedia griega Antígona, escrita por Sófocles3, se plantea un conflicto que sigue siendo actual: la confrontación entre la ley del Estado y la voz de la justicia moral. El rey Creonte prohíbe enterrar el cuerpo de Polinices, considerándolo traidor, pero su hermana Antígona decide cumplir con el deber sagrado de darle sepultura, aun sabiendo que esa decisión le costará la vida. Su valentía muestra que hay principios superiores a la norma positiva, principios que no dependen de decretos humanos sino de una justicia inscrita en lo más profundo de la dignidad. La figura de Antígona encarna, así, la conciencia ética que se atreve a cuestionar la legalidad cuando esta contradice lo humano.
Este drama clásico ofrece a los estudiantes universitarios una enseñanza fundamental: las normas, reglamentos y leyes son indispensables para la vida en común, pero no agotan la dimensión moral de la acción. El profesional íntegro no se limita a cumplir formalidades legales, sino que reconoce su responsabilidad de actuar conforme a la justicia y a la dignidad de la persona. En cada disciplina -sea la medicina, la ingeniería, el derecho, la comunicación y las decenas de estudios especializados que hoy se ofrecen- existen dilemas en los que la obediencia ciega a la norma puede entrar en tensión con el respeto a lo humano. La lección de Antígona invita a que, en la formación integral universitaria, se cultive el valor de discernir cuándo la ética exige ir más allá de lo escrito, tejiendo con ello el hilo invisible que sostiene la convivencia y la confianza social.
De la reflexión a la acción
La reflexión ética no puede quedarse en el plano de las palabras ni de los buenos deseos. La universidad es, ante todo, un lugar donde se aprende a pensar y a decidir, y cada decisión tiene un impacto en la vida propia y en la de los demás. Por ello, el reto para los estudiantes es dejar que la brújula, el cimiento y el faro de la ética iluminen su cotidianidad personal, académica y profesional: desde cómo se relacionan, cómo estudian, cómo investigan y cómo trabajan en equipo, hasta cómo afrontan las tentaciones de la infidelidad, la traición, la corrupción, la indiferencia o la mediocridad. La formación integral se juega en ese paso de la reflexión a la acción, en la coherencia entre lo aprendido y lo vivido.
Peter Drucker4 advertía con lucidez: “No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que nunca debió haberse hecho”. La ética es precisamente la que ayuda a discernir qué vale la pena hacer y cómo debe hacerse. En la misma línea, Stephen R. Covey5 afirmaba que “la eficacia se basa en principios: solo ellos generan confianza, coherencia y resultados sostenibles”. El llamado a los universitarios es claro: dejen que sus estudios no sean solo acumulación de saberes, sino una escuela de decisiones rectas. Que cada asignatura, cada proyecto y cada práctica se conviertan en ocasión para unir conocimiento con servicio, libertad con responsabilidad y técnica con justicia. Solo así, la vida universitaria será un verdadero laboratorio de humanidad, capaz de transformar no solo a los estudiantes, sino a la sociedad que espera de ellos no únicamente expertos, sino personas íntegras.
Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
1. Homero, Valverde Sánchez, M., & García López, J. (2022). Odisea. Volumen I, Cantos I-IV (1st ed.). Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
2. Dostoyevski, F., & Dukass, A. (2020). Crimen y Castigo (1st ed.). Plutón Ediciones.
3. Sófocles., Godoy, G., & Venturelli, J. (2020). Antígona. (1st ed.). Editorial Universitaria de Chile.
4. Drucker, P. F. (2002). The effective executive the definitive guide to getting the right things done. HarperBusiness Essentials.
5. Covey, S. (2015). Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva: Edición de Imágenes. Mango Media.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx