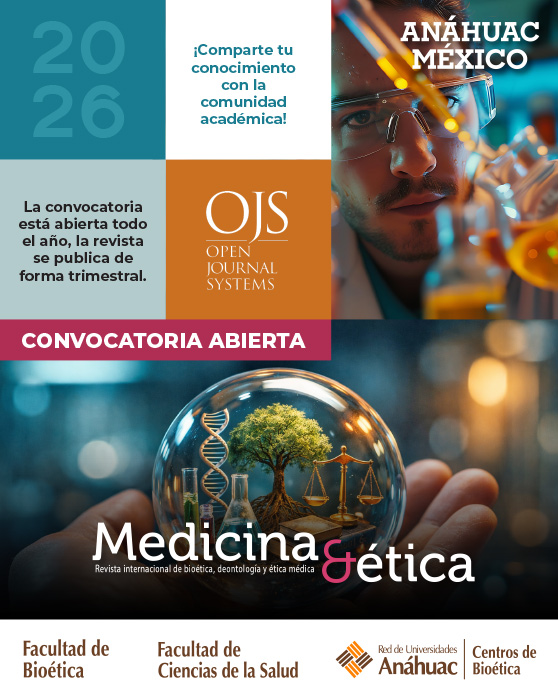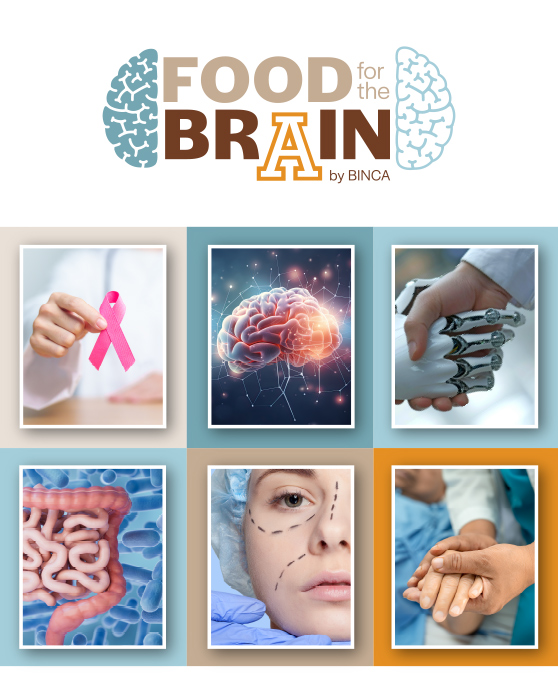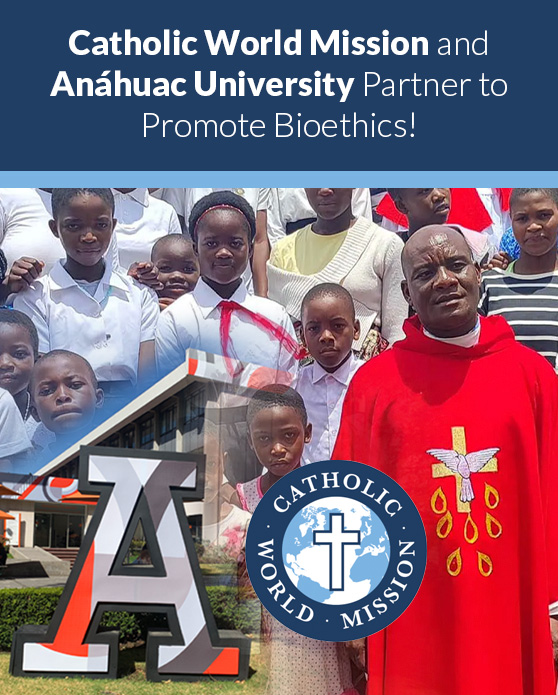4 de septiembre de 2025
Autor: José Antonio García Iturriaga
English version
En mayo del 2025, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco logró clonar con éxito a una oveja que puso a México en el mapa de las biotecnologías reproductivas. Además del logro científico, se reavivaron preguntas que desde hace años dividen a investigadores, bioeticistas y legisladores, por ejemplo: ¿hasta dónde debe de llegar la clonación?, ¿qué usos son aceptables o cuáles ponen en riesgo a la sociedad?
La clonación, que alguna vez se consideró ciencia ficción, hoy es una realidad en ámbitos de ganadería, conservación de especies e incluso de investigación biomédica. Sin embargo, con cada avance surgen dilemas éticos y sociales. Lo que ayer parecía inalcanzable, hoy se materializa en nuestro país y exige que estemos informados.
En este contexto, resulta indispensable abrir el debate público. La clonación puede ser una herramienta muy valiosa para preservar razas locales, garantizar la seguridad alimentaria e incluso impulsar la medicina regenerativa, aunque también puede cruzar líneas delicadas. Por eso, es importante entender cómo funciona y qué aplicaciones tiene, ya que es un asunto que involucra a toda la sociedad.
En biología, la clonación se refiere a la reproducción de organismos en ausencia de interacción sexual. Como resultado, la progenie no son una mezcla de las características de sus padres, sino copias genéticamente idénticas al organismo del que se originaron. Estas copias se producen con técnicas in vitro y se pueden utilizar diferentes técnicas, las más conocidas son: transferencia nuclear de células somáticas (SCNT), división embrionaria (“embryo splitting”) y variantes simplificadas de SCNT (Handmade Cloning). ¹
Transferencia nuclear de células somáticas (SCNT): Se toma un óvulo al que se le retira su núcleo. Posteriormente, a ese óvulo sin núcleo se le coloca el núcleo de una célula somática (por ejemplo: de piel). Finalmente, el óvulo reconstruido se activa a través de estímulos eléctricos o químicos y se implantará a la hembra receptora. El nacido será clon del donador del núcleo.
Este método fue empleado en la creación de la oveja Dolly en 1996. ²
División embrionaria (embryo splitting): Consiste en dividir a un embrión en etapas muy tempranas (donde sus células son todavía totipotenciales, es decir, que tienen aún la capacidad de generar un organismo completo, incluyendo tejidos extraembrionarios). No hay reprogramación nuclear, solamente consiste en la partición de un mismo embrión. Básicamente, se replica lo que ocurre con los gemelos monocigóticos.
Es utilizado para multiplicar embriones valiosos. 1
Variantes simplificadas de SCNT (Handmade Cloning, HMC): Es una versión más simple y barata de la SCNT. Con esta técnica se retira la zona pelúcida del óvulo y el óvulo se divide manualmente en dos (citoplastos) y posteriormente estas dos mitades se fusionarán con una célula somática donadora que aportará el núcleo. ³
A lo largo de la historia, estas técnicas han dado lugar a hitos científicos que año con año han evolucionado y han generado varios avances respecto a la clonación. La siguiente cronología resume algunos de los experimentos más relevantes:
1996: Nace la oveja Dolly. Fue el primer mamífero clonado a partir de la técnica de SCNT en el Roslin Institute, demostrando que los genes de un núcleo de una célula somática madura y diferenciada son capaces de revertirse a un estado embrionario, creando una célula que puede desarrollarse a cualquier parte de un animal.4
1999: Cabras transgénicas clonadas. Se combinó la clonación por SCNT con ingeniería genética donde introdujeron un gen humano en células de cabra cultivadas en laboratorio y como resultado se obtuvieron clones transgénicos. Este experimento dio origen a las “farmacéuticas animales.”5
2000: Primera clonación de cerdos. El mismo Instituto que llevó a cabo la clonación de la oveja Dolly anunció que logró clonar cerdos con la misma técnica. Dado que anatómicamente y fisiológicamente tienen muchas similitudes con el humano, se convirtieron en los candidatos ideales para el xenotrasplante (trasplante de órganos de una especie a otra).6
2001: Clonación de gaur (“Noah”). La población de los gaur estaba en declive a finales del siglo XX. Se utilizó la técnica SCNT y se usaron vacas domésticas como madres sustitutas y las células de un macho gaur fallecido en 1993, preservadas en nitrógeno líquido (clonación interespecie). Noah murió a los dos días de su nacimiento debido a una infección. Este experimento mostró que era posible revivir especies en peligro usando células almacenadas y madres de especies relacionadas.7
2005: Primer perro clonado (“Snuppy”): A pesar de que ya se habían clonado varias especies de mamíferos, la clonación de los perros fue un hito especial debido a su biología reproductiva complicada (ciclos reproductivos irregulares y maduración de óvulos después de la ovulación). Snuppy nació por la técnica SCNT, vivió 10 años y logró reproducirse. Este experimento abrió el debate de la clonación de mascotas.8
2013: Células madre a partir de SCNT. Se aplicó la técnica SCNT, pero no para clonar bebés, sino para obtener líneas celulares pluripotenciales genéticamente idénticas al donador. Este logro abrió posibilidades para la medicina regenerativa y fue un gran salto para la clonación terapéutica (diferente a la reproductiva).9
2018: Primeros primates clonados por SCNT. En años pasados se había intentado clonar primates, pero nunca habían llegado a progresar por dificultades con la reprogramación epigenética y el equipo del Instituto de Neurociencia de la Academia de Ciencias de China ajustó la técnica para superar los fallos anteriores y crear a Zhong Zhong y Hua Hua. Al tratarse de primates, muy cercanos al humano, se despertó una discusión sobre los límites de la clonación y la necesidad de marcos éticos claros.10
2024: Primer mono rhesus clonado que alcanza la adultez. La eficiencia de la clonación en primates continuaba siendo muy baja y muchos de ellos no sobrevivían la etapa neonatal. La gran barrera estaba en el trofoblasto de la placenta y en este caso se reemplazó el trofoblasto clonado por uno sano obtenido de un embrión fecundado normalmente. Fue la primera vez que un primate alcanzó la edad adulta y supone un avance crucial para generar modelos biomédicos genéticamente idénticos, lo que también intensificó el debate ético.11
A pesar de que la clonación animal lleva décadas desarrollándose en otros países, en México no se había reportado un clon viable de mamíferos. En mayo del 2025, la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, junto con la Universidad Autónoma de Chapingo, anunció la clonación exitosa de ovinos mediante SCNT. Se logró clonar a dos ovejas y una de ellas se presentó públicamente a los dos meses de vida, aparentemente sana, sin deformaciones ni anomalías.12
Este logro posiciona a México como uno de los pocos países de Latinoamérica con capacidad de clonación aplicada (esta lista incluye a Argentina, Brasil, Perú y Colombia). También, abre la puerta para el mejoramiento genético en la ganadería mexicana, así como la conservación de razas locales.13
Dado estos avances, resulta pertinente cuál es la postura que tienen hoy los países frente la clonación. A nivel global, la clonación reproductiva humana está prohibida en todos los países del mundo, ya sea por leyes nacionales específicas o por tratados internacionales.
Algunos de estos tratados son:
Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, UNESCO: El artículo 11 establece que “prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación de seres humanos con fines de reproducción, no deberán permitirse.”14
Protocolo Adicional al Convenio de Oviedo, Consejo de Europa: El artículo 1 prohíbe “cualquier intervención que tenga por objeto crear un ser humano genéticamente idéntico a otro ser humano, vivo o muerto.”15
Existen varios países que permiten la clonación terapéutica con fines de investigación, mientras que otros países la prohíben explícitamente. De cualquier forma, existe un consenso universal en rechazar la clonación de humanos con fines reproductivos por sus implicaciones éticas, sociales y la dignidad humana. Algunos de los marcos regulatorios de los países clave para estas técnicas son:
Reino Unido: La HFEA puede autorizar protocolos de SCNT en investigación.16
Australia: Desde el 2006 permite SCNT bajo licencia y deben ser evaluados por comités nacionales de ética e investigación.17
Japón: Prohíbe la creación y transferencia de embriones clonados a un útero humano, regula embriones especificados (aquellos creados con técnicas no convencionales) e híbridos/quiméricos (mezcla de células humanas con animales).18
Israel: Actualiza periódicamente sus leyes relacionadas con la clonación y regula protocolos de investigación.19
Canadá: La Assisted Human Reproduction Act prohíbe cualquier clonación humana, incluida la terapéutica.20
Estados Unidos: No existe una prohibición federal total, pero existen restricciones de financiamiento y leyes estatales (algunos estados prohíben todo tipo de clonación, mientras que otros permiten la investigación y la clonación terapéutica).21
China: Restringe la manipulación de embriones humanos, pero permite y financia la clonación en animales.
México: La Ley General de Salud prohíbe la clonación de seres humanos en el artículo 100 bis, aunque la clonación animal es legal y regulada dentro de la investigación agropecuaria.22
Más allá de las regulaciones legales y las posturas de cada país, la clonación abre un campo de preguntas éticas que no deben de ignorarse. Los dilemas bioéticos se han vuelto inseparables de la investigación científica y la clonación despierta varias discusiones porque toca temas como la dignidad, identidad y filiación. La capacidad de copiar a un ser humano idéntico a otro puede reducir a la persona a un producto técnico y no a un sujeto único e irrepetible. Esta idea abre preguntas sobre lo que significa ser alguien en un mundo donde la singularidad genética ya no es un hecho incuestionable.
Otro punto importante relacionado con la bioética es respecto al bienestar animal. A pesar de que se han reportado numerosos clones sanos que logran vivir durante muchos años, la clonación sigue siendo un procedimiento con baja eficiencia, donde la mayor parte de los embriones no llegan a prosperar y las tasas de pérdida perinatal son altas. Esto no solo nos habla de un problema técnico, sino que también plantea un dilema bioético, ya que estos procedimientos implican exponer a animales a procedimientos dolorosos y a vidas con malformaciones o incluso fallas metabólicas.
El tema también remite a cuestiones de justicia y acceso. Por ejemplo, clonar caballos de competencia o incluso mascotas se ha convertido en un servicio al que solo pueden acceder aquellos que pueden pagar las elevadas sumas que implican los procedimientos. Este sesgo socioeconómico hace que la biotecnología se convierta en un privilegio y no en un recurso compartido. Así, el valor de la clonación termina midiéndose más por su precio en el mercado que por su función en un ecosistema o comunidad. Esto plantea el riesgo de que la ciencia se oriente más hacia un mercado de lujo que hacia el bien común, desplazando prioridades urgentes.
Hablar de clonación es hablar de límites, no se trata solamente de lo que la ciencia puede llegar a hacer, si no hasta dónde estamos dispuestos a permitir que llegue. La clonación reproductiva humana es un ejemplo claro, pues existe un consenso universal en que esa línea no debe cruzarse, ya que afectaría la dignidad, la identidad y la concepción de filiación. Sin embargo, cuando hablamos sobre la clonación con fines de investigación, terapia o incluso clonación animal, esa línea se convierte en una línea más flexible. La baja eficiencia, el sufrimiento de los animales y el uso comercial de los clones son recordatorios de que la línea no es fija y que esta línea debe de redefinirse con cada avance.
El reto bioético es aprender a reconocer el punto en que el conocimiento deja de expandir horizontes y empieza a poner en riesgo valores fundamentales. Cada nueva técnica nos obliga a preguntarnos: ¿esto contribuye al bien común, o es un producto más del mercado?, ¿realmente debemos de dar este paso si aún no sabemos las consecuencias a largo plazo para los seres involucrados?, y ¿qué clase de sociedad queremos ser, una que celebre la singularidad de cada vida o una que normalice su reproducción como un producto más?
El verdadero desafío está en sostener un diálogo abierto e informado que permita a la sociedad decidir dónde está el límite y por qué vale la pena respetarlo.
Referencias
- Liu J, Yue L, Sun J, et al. Single-cell transcriptomic landscape of early human brain development. Front Cell Neurosci. 2021;14:585139. Disponible aquí.
- Luo J, et al. Advances in somatic cell nuclear transfer: meningkatkan efisiensi HMC. Reprod Domest Anim. 2022;57(2):369–80. Disponible aquí.
- Zhang Y, Zhao W, Wang G. Cloning of mammalian embryos from somatic cells: Is the world prepared for normalizing their research? Genomics Proteomics Bioinformatics. 2007;5(2):133–6. Disponible aquí.
- University of Edinburgh. Cloning of Dolly the Sheep, 1996. Our history. Disponible aquí.
- ScienceDaily. Cloned endangered species born — then dies. Disponible aquí.
- Nature Biotechnology. Transgenic animal technologies: Advanced applications of bovine somatic cell nuclear transfer (SCNT). Nat Biotechnol. 2000;18(4):365b. Disponible aquí.
- Science. Cloned endangered species born — then dies. Disponible aquí.
- Wired. South Korea is first to clone dog. Disponible aquí.
- Tachibana M, Amato P, Sparman M, et al. Human embryonic stem cells derived by somatic cell nuclear transfer. Cell. 2013;153(6):1228–38. Disponible aquí.
- Liu Z, Cai Y, Wang Y, et al. Cloning of macaque monkeys by somatic cell nuclear transfer. Cell. 2018;172(4):881–7.e7. Disponible aquí.
- Nature. In a world first, a rhesus macaque cloned from stem cells reaches adulthood. Nat. 2024. Disponible aquí.
- Newsweek en Español. México: primera clonación animal, científicos de la UAM clonan borrego. 2025 mayo 16. Disponible aquí.
- Genetic Literacy Project. Mexico animal gene-editing and cloning regulatory tracker. Disponible aquí.
- OHCHR. Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights. Disponible aquí.
- Council of Europe. Additional Protocol concerning genetic screenings for health purposes. Estrasburgo: Consejo de Europa; 1998. Disponible aquí.
- CRL COMMISSIONERS. Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (HFE Act 2008). Hum Reprod. 2002;17(2):384–91. Disponible aquí.
- Wikipedia. Cloning ethics. Disponible aquí.
- Government of Japan. Bioethics and the law: Act on Regulation of Human Cloning. Disponible aquí.
- Parker S, Kruger R, Teitelman L, et al. Bioethics regulation in Israel: A national perspective. J Law Med Ethics. 2004;32(2):309–17. Disponible aquí.
- Health Canada. Prohibitions on cloning research: Assisted Human Reproduction Act. Ottawa: Government of Canada; 2004. Disponible aquí.
- The New Atlantis. Appendix: State laws on human cloning. Disponible aquí.
- Congreso de la Unión (México). Iniciativa de reforma sobre investigación, manipulación o intervención clandestina contraria a esta Ley. 2003. Disponible aquí.
José Antonio García Iturriaga es egresado de Medicina de la Universidad Anáhuac México Norte, con un gran interés por la genética y bioética médica. Actualmente está realizando su servicio social en el CADEBI, donde participa en proyectos que integran la ética clínica con iniciativas de salud. Su meta a largo plazo es especializarse en genética médica. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx