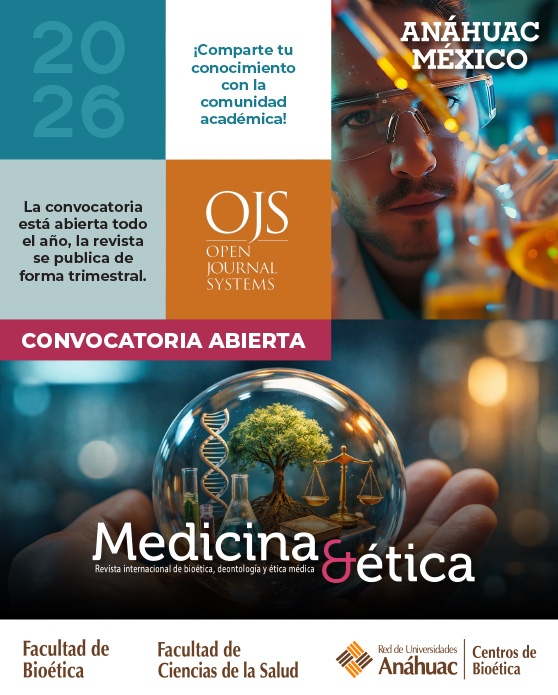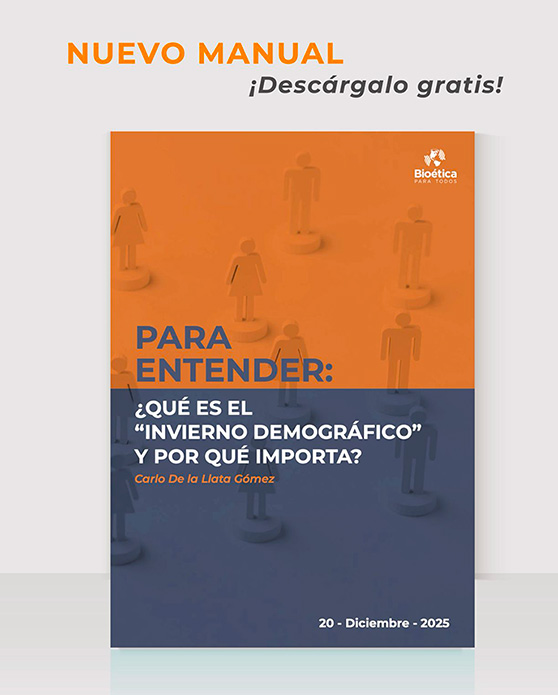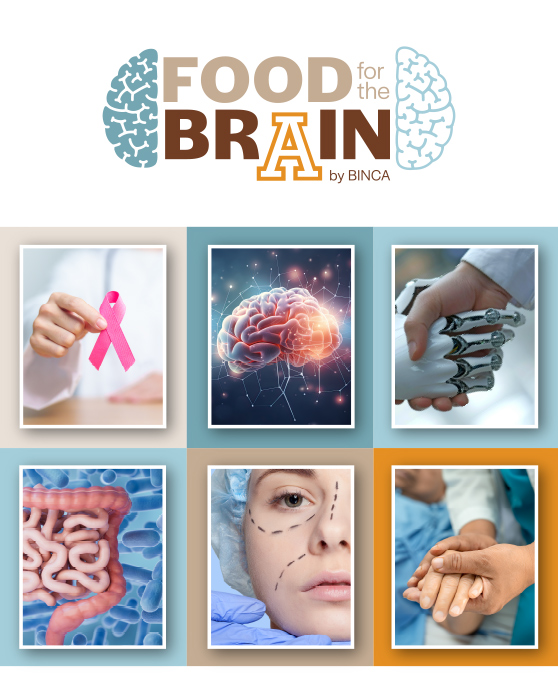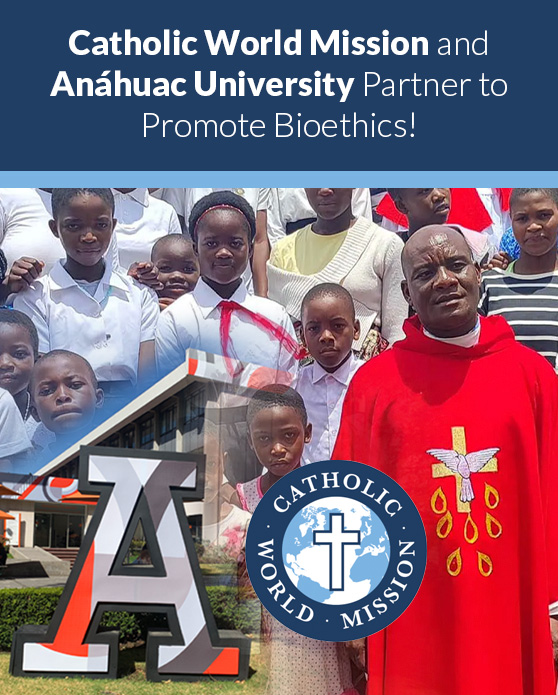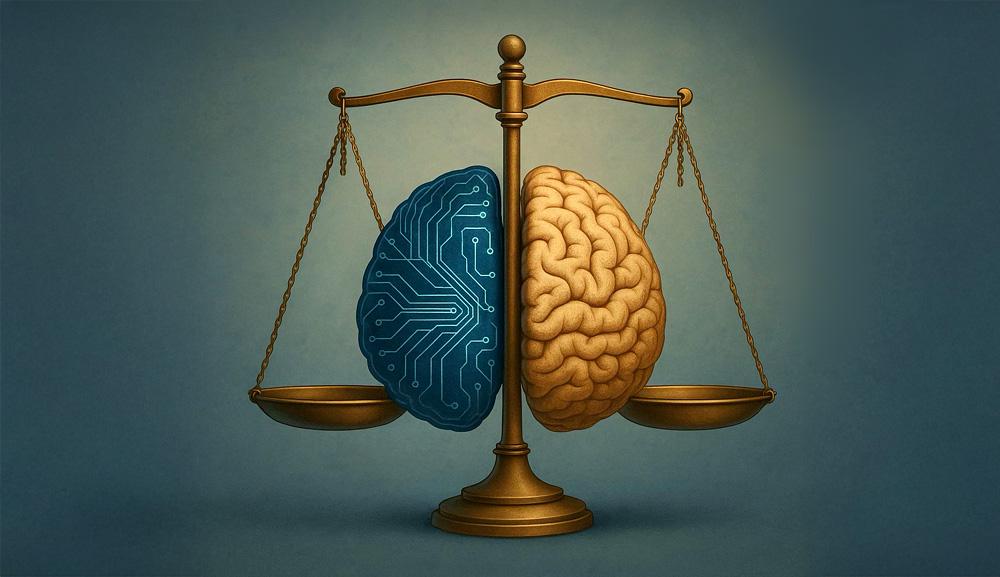
27 de octubre de 2025
Autor: Juan Manuel Palomares Cantero
English version
¿Qué ocurre cuando la ciencia avanza más rápido que la conciencia? En los últimos meses, diversas agencias de salud en Estados Unidos han disuelto comités asesores de bioética y de ciencia, eliminando espacios destinados a garantizar la deliberación prudente sobre los límites éticos del progreso. Lo que aparenta ser una reorganización administrativa revela una crisis más profunda: la pérdida de confianza en la necesidad del juicio moral dentro de la investigación1 y las políticas públicas2. La ética, y especialmente la bioética, no son ornamentos académicos, sino la memoria moral de la ciencia, su conciencia crítica. Cuando la técnica se emancipa del discernimiento, la humanidad se convierte en objeto de su propio poder.
Hans Jonas3 advirtió que el dominio tecnológico sin responsabilidad amenaza la continuidad de la vida humana auténtica, el progreso solo es justo cuando se orienta al bien común4. Este texto invita a reflexionar sobre el valor moral de los comités de ética, las razones de su debilitamiento y las consecuencias de una ciencia sin conciencia. Finalmente, plantea la urgencia de recuperar una bioética de la solidaridad y la subsidiariedad, capaz de reconciliar conocimiento y responsabilidad. La ética no debe entenderse como límite al desarrollo, sino como una expresión concreta de esperanza y de humanidad compartida.
La función moral de los Comités de Ética
Los comités de ética constituyen una de las formas más elevadas de conciencia moral institucional. Su origen, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial y documentos como el Código de Núremberg5 y el Informe Belmont6, evidenció que el progreso científico sin orientación moral puede desembocar en violaciones graves a la dignidad humana. No son estructuras burocráticas accesorias, sino manifestaciones concretas del principio de que toda ciencia requiere una guía ética para permanecer humana. Su función moral trasciende la revisión técnica de protocolos: encarnan la prudencia institucional, un espacio donde la racionalidad científica dialoga con la deliberación moral. En ellos se conjugan los principios bioéticos aplicados a los retos de la investigación biomédica, tecnológica y social7. Desde esta perspectiva, los comités de ética son guardianes del reconocimiento de la persona como fin y nunca como medio o variable experimental.
Hans Jonas advirtió que el poder tecnológico moderno exige un nuevo imperativo ético: actuar de modo que las consecuencias de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida auténticamente humana en la Tierra. Los comités de ética encarnan esa responsabilidad anticipatoria: previenen daños, promueven la proporcionalidad del riesgo y favorecen la reflexión sobre los fines últimos de la ciencia.
Los comités representan un contrapeso imprescindible frente al utilitarismo institucional y la lógica de la eficiencia. Su existencia recuerda que la legitimidad del conocimiento no proviene de su eficacia ni de su rentabilidad, sino de su fidelidad al bien común y a la dignidad humana. Al institucionalizar la prudencia y el diálogo interdisciplinario, los comités de ética preservan la dimensión más noble del saber: su vocación de servir, cuidar y humanizar.
El debilitamiento de la ética pública y sus causas
El reciente desmantelamiento de comités asesores de ciencia y bioética en Estados Unidos —entre ellos el Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP)8 y el Secretary’s Advisory Committee on Human Research Protections (SACHRP)9 — refleja una preocupante fragilidad ética en las instituciones contemporáneas. Según reportes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS)10 justificó esta decisión apelando a la eficiencia administrativa; sin embargo, la supresión de estos espacios de deliberación moral genera un vacío de responsabilidad que debilita el carácter prudencial de la ciencia y de las políticas públicas. Este fenómeno, como advierte la Union of Concerned Scientists11, responde a una lógica tecnocrática que busca acelerar la toma de decisiones reduciendo los filtros éticos. Bajo la apariencia de eficiencia se esconde el desplazamiento del principio de responsabilidad hacia un paradigma de productividad, donde los procesos deliberativos se perciben como obstáculos al progreso.
El filósofo Paul Ricoeur12, describió esta deriva como una crisis de mediación ética: cuando el poder instrumental se emancipa del juicio moral y se erige en fin en sí mismo. La ética pública se erosiona cuando la gobernanza se confunde con mera gestión y la deliberación moral es reemplazada por la eficacia procedimental. Esta sustitución disuelve la solidaridad institucional y desvincula la ciencia de su orientación al servicio de la persona y de la comunidad. Desde la mirada del personalismo, ello implica olvidar el valor intrínseco de cada ser humano y reducir la investigación a un instrumento subordinado a intereses económicos o ideológicos13.
Este debilitamiento revela una crisis de confianza: las sociedades dejan de creer que sus estructuras científicas y políticas actúan con prudencia y justicia. Frente a ello, la bioética debe recuperar su voz crítica y profética, recordando que una ciencia sin conciencia se convierte en un poder ciego.
La ciencia sin conciencia: implicaciones bioéticas
Cuando la ciencia se separa de la conciencia, pierde su sentido profundamente humano. La búsqueda del saber deja de ser un acto de servicio para convertirse en ejercicio de dominio. François Rabelais advirtió ya en el siglo XVI que “la ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma”14, y esa advertencia adquiere hoy una urgencia inédita ante los avances en inteligencia artificial, biotecnología y edición genética, donde la capacidad de transformar la vida supera con frecuencia la reflexión sobre sus consecuencias. El debilitamiento de los comités de ética —espacios donde la técnica encontraba su límite moral— agrava esta crisis, pues desarticula el vínculo entre conocimiento y responsabilidad. La tecnociencia contemporánea tiende a absolutizar la innovación, olvidando la pregunta por el sentido y generando lo que Hans Jonas denominó una “brecha moral”: el desfase entre el poder humano y la capacidad ética de controlarlo.
Desde la perspectiva bioética, cerrar esa brecha requiere recuperar la prudencia como virtud del discernimiento, no como freno al progreso. Ser prudente en la ciencia implica anticipar los efectos de cada acción sobre las personas, las comunidades y el entorno, asegurando que ningún beneficio se obtenga a costa de la dignidad humana. Diego Gracia15 recuerda que el saber alcanza su madurez cuando se orienta al bien y no al poder, cuando conjuga la beneficencia con la justicia y la autonomía con la compasión.
Una ciencia sin conciencia conduce a la despersonalización: los sujetos se vuelven datos, las decisiones algoritmos y los cuerpos materia manipulable. El riesgo no reside en la tecnología, sino en su desvinculación del sentido moral. Por ello, la bioética es la memoria viva de la humanidad: custodia del bien común, promotora de la solidaridad y garante de que el progreso sea, ante todo, servicio a la vida.
Hacia una bioética de la solidaridad y la subsidiariedad
La crisis de la ética pública no se resuelve solo con diagnósticos, sino con una reconstrucción moral de las instituciones y de la cultura científica. Ante la tendencia a reducir la ética a reglamentos o comités fragmentados, urge redescubrir su raíz comunitaria: la conciencia de que toda acción humana, y especialmente la científica, tiene consecuencias compartidas. Los principios de solidaridad y subsidiariedad se presentan como ejes de una bioética capaz de reconciliar libertad y responsabilidad, técnica y humanidad, individuo y bien común.
La solidaridad, en su sentido profundo, no es mera empatía, sino reconocimiento de una pertenencia común. Todos formamos parte de una misma comunidad de destino. Como señala Martha Nussbaum16, la humanidad se revela en la capacidad de reconocer la vulnerabilidad del otro y responder con compasión racional. Una bioética solidaria integra derechos y responsabilidades, promoviendo justicia distributiva y cuidado compartido en ámbitos donde las decisiones científicas afectan colectividades —como la vacunación, la biotecnología o las políticas ambientales—.
Por su parte, la subsidiariedad afirma que la autoridad debe ejercerse en el nivel más cercano posible a la persona, respetando su autonomía y acompañando su responsabilidad. Aplicada a la ciencia y la salud pública, implica que los comités de ética, universidades y comunidades científicas no deben ser sustituidos por decisiones centralizadas o intereses políticos; su deliberación constituye el tejido moral de la sociedad.
Ambos principios están en la búsqueda del bien común17, entendido no como suma de intereses, sino como el conjunto de condiciones que posibilitan la plenitud de todos. Solo una bioética arraigada en la solidaridad y la subsidiariedad puede ofrecer una respuesta madura a la tecnociencia: una ética que no limita el progreso, sino que lo orienta hacia la humanización, restaurando el sentido del saber como servicio y esperanza compartida.
Conclusiones
La ética no es un lujo académico, sino el corazón que mantiene viva la conciencia de la ciencia. Su ausencia, disfrazada de eficiencia o neutralidad, deja a las sociedades indefensas ante los errores del pasado. Desmantelar comités de ética en nombre de la agilidad administrativa erosiona la idea misma de humanidad en la investigación. Toda decisión científica tiene un rostro humano; ignorarlo reduce la vida a datos y la dignidad a variable. El desafío no es frenar el progreso, sino reconciliarlo con la conciencia: hacer de la ciencia una forma de cuidado. En Gargantúa y Pantagruel, François Rabelais advirtió que “la ciencia sin conciencia no es más que la ruina del alma”. ¿No será hora de preguntarnos si, en nombre del progreso, estamos olvidando nuevamente el alma de la ciencia?
Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
1. Reuters. (2025, 9 de junio). All members of vaccine advisory panel will be retired, U.S. health secretary Kennedy [Noticia]. Reuters.
2. Molteni, M., & Oza, A. (2025, 7 de octubre). Science, bioethics advisers to health agencies … [Artículo]. STAT News.
3. Jonas, H. (1995). El principio de responsabilidad: ensayo de una ética para la civilización tecnológica (6.ª ed.). Herder.
4. Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2005). Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Libreria Editrice Vaticana.
5. Tribunal Militar Internacional de Núremberg. (1947). Código de Núremberg. En Juicios de guerra ante el Tribunal de Núremberg (pp. 181–182). Recuperado de conbioetica-mexico.salud.gob.mx
6. U.S. Department of Health and Human Services. (1979). The Belmont Report: Ethical principles and guidelines for the protection of human subjects of research. Office for Human Research Protections (OHRP).
7. Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2024). Principles of biomedical ethics (9th ed.). Oxford University Press.
8. Centers for Disease Control and Prevention. (2025). Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). U.S. Department of Health and Human Services. www.cdc.gov/acip/index.html
9. U.S. Department of Health and Human Services. (2025). Secretary’s Advisory Committee on Human Research Protections (SACHRP). Office for Human Research Protections (OHRP).
10. U.S. Department of Health and Human Services. (2025). Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. USA.gov.
11. Union of Concerned Scientists. (2025). UCS–AAAS partnership: Science Network collaboration.
12. Ricoeur, P. (1996). Sí mismo como otro (A. Neira, Trad.). Siglo XXI Editores. (Obra original publicada en 1990).
13. Sgreccia, E. (2009). Manual de bioética (3.ª ed.). Biblioteca de Autores Cristianos (BAC).
14. Rabelais, F. (2006). Gargantúa y Pantagruel (A. Ruiz de Elvira, Trad.). Espasa-Calpe. (Obra original publicada en 1534).
15. Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética (2.ª ed.). Triacastela.
16. Nussbaum, M. C. (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Belknap Press. https://doi.org/10.4159/harvard.9780674061200
17. Pontificio Consejo Justicia y Paz. (2001, 4 de octubre). Presentación del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Ciudad del Vaticano.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx