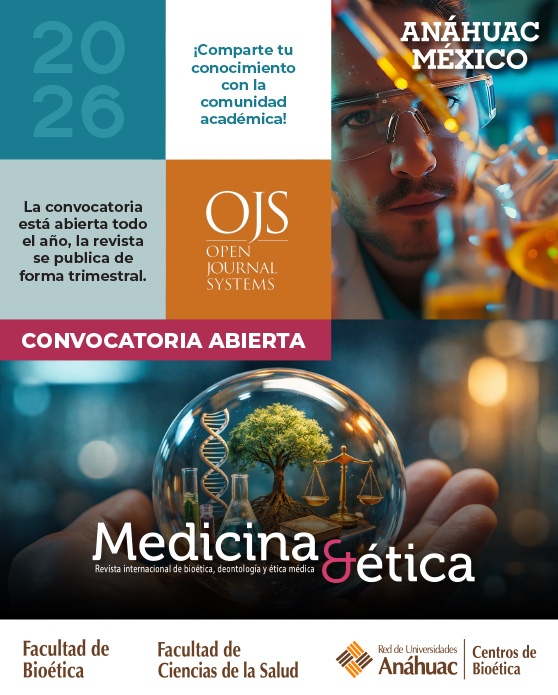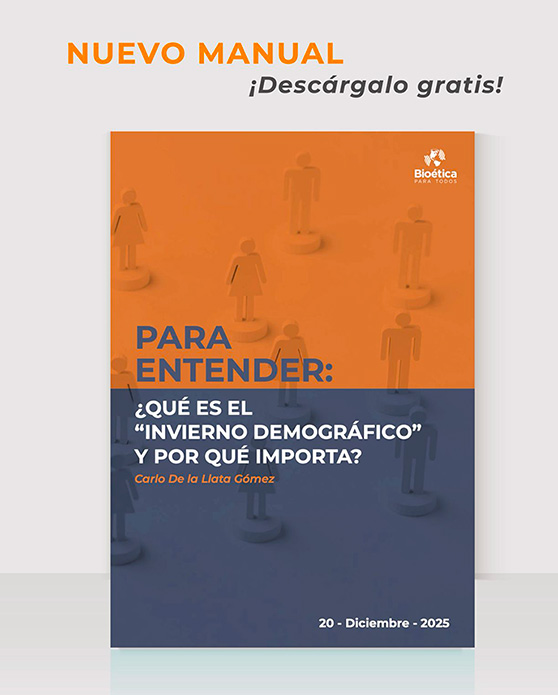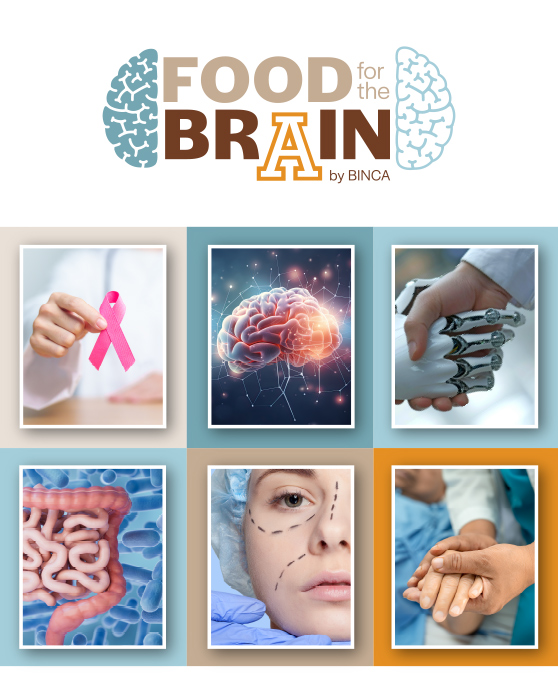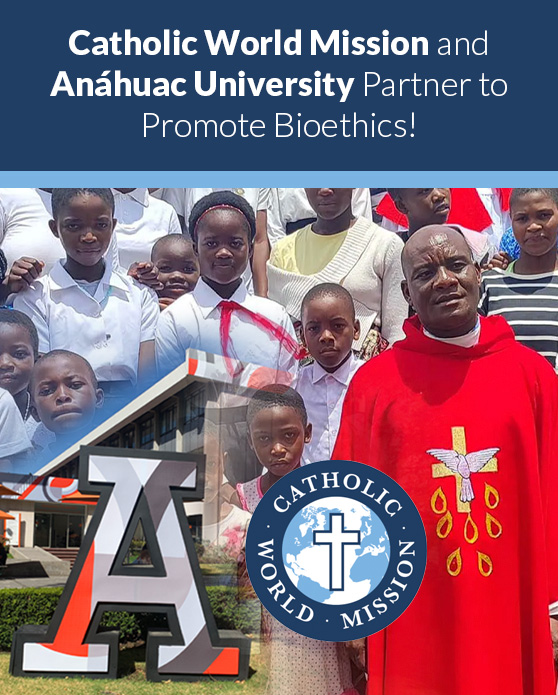10 de octubre de 2025
Autor: Juan Manuel Palomares Cantero
English version
¿Puede la técnica nacer del sufrimiento y convertirse en un acto de amor hacia la vida? La historia de Mazda parece responder que sí1. El siglo XX estuvo marcado por la devastación y el asombro tecnológico, pero pocas trayectorias revelan con tanta claridad la posibilidad de reconciliar el progreso con la dignidad humana. Fundada en Hiroshima, una ciudad que conocería el límite absoluto del poder humano, Mazda no solo surgió como una empresa automotriz, sino como un símbolo de reconstrucción moral: del dominio sobre la materia al servicio de la persona, de la ceniza técnica a la creación solidaria. Desde su origen artesanal, dedicado a transformar el corcho natural en materia útil, hasta la ingeniería refinada del Jinba Ittai2, la compañía ha expresado una comprensión humanista del trabajo y la innovación, donde la técnica se convierte en prolongación del cuidado, en mediación entre el ingenio y la vida.
Fiel a su misión de enriquecer la vida de las personas a través del movimiento, Mazda demuestra que la justicia, la solidaridad, la subsidiariedad y el bien común pueden también inspirar la actividad tecnológica cuando esta se orienta al servicio de la persona. Allí donde la máquina podría despersonalizar, Mazda propone comunión; donde el progreso podría romper vínculos, ofrece cuidado. Su espíritu desafiante y radicalmente humano refleja la convicción de que el desarrollo auténtico no consiste en acelerar la innovación, sino en reconciliarla con la dignidad humana. Así, el movimiento deja de ser simple desplazamiento para convertirse en una experiencia que eleva los sentidos, alimenta el espíritu y honra la vida.
El origen de un gesto que une el corcho con el movimiento de la vida
El origen de Mazda se remonta a 1920, cuando bajo el nombre Toyo Cork Kogyo Co. comenzó a fabricar corcho natural en Hiroshima. En un Japón que apenas se industrializaba, esa elección revelaba una forma de relación con la naturaleza basada en la armonía y el respeto, no en la explotación3. El corcho —material ligero, reciclable y vivo— simbolizaba una manera de producir desde la vida misma, sin imponerse sobre ella. Desde sus inicios, la empresa encarnó una ética del trabajo que buscaba transformar sin dañar y crear con sentido de equilibrio. En esa práctica fundacional se expresaba una comprensión del progreso como colaboración entre la creatividad humana y la naturaleza, donde la técnica no era dominio sino acompañamiento. Aquella primera etapa anticipaba la convicción que aún guía a Mazda: generar movimiento que dé vida, no que la agote.
La transición hacia la mecánica industrial y la creación de la motoneta Mazda-Go en 1931 prolongaron esta lógica de servicio. Ligera, accesible y confiable, la motoneta no aspiraba al prestigio, sino a la utilidad, ofreciendo movilidad a pequeños comerciantes y trabajadores en un tiempo de reconstrucción. Su diseño representaba una forma concreta de solidaridad aplicada a la técnica, una innovación orientada al bienestar cotidiano. Desde entonces, Mazda comprendió que el auténtico desarrollo no consiste en conquistar la materia, sino en ponerla al servicio de la justicia y del bien común, haciendo del progreso una expresión de responsabilidad y de respeto por la vida que sostiene todo movimiento.
Hiroshima y la herida que dio origen a una política moralmente fundada
El 6 de agosto de 1945, Hiroshima se convirtió en el límite visible del poder humano y en el símbolo más profundo del sufrimiento causado por la técnica sin conciencia. En un instante, la ciudad fue reducida a ruinas, y con ella se desplomó la ilusión de un progreso desligado de la moral. Entre los sobrevivientes, el fundador de Mazda decidió mantener viva la fábrica —entonces Toyo Kogyo4— y convertirla en un espacio de reconstrucción, esperanza y servicio5. De esa fragilidad no sólo surgió una nueva teoría, sino una moralidad práctica que la ética puede interpretar y sostener: una política empresarial que transformó la técnica en instrumento de cuidado, la productividad en gesto de solidaridad y el desarrollo en expresión de justicia. Hiroshima no generó un discurso abstracto, sino una forma concreta de acción guiada por la conciencia de que la vida física es el primer bien y la dignidad humana, la medida de todo actuar responsable6.
La reconstrucción que siguió no representó una recuperación económica, sino un compromiso moral con el bien común. En el trabajo compartido de los sobrevivientes se encarnaron la solidaridad y la subsidiariedad como principios vividos, no proclamados. Allí donde la técnica había destruido, Mazda impulsó una política organizacional centrada en servir a la vida y no en dominarla. Fiel a su propósito de enriquecer la existencia de las personas a través del movimiento, la empresa convirtió la adversidad en una conciencia lúcida que perdura: la convicción de que el progreso solo es humano cuando respeta la vida y promueve la dignidad de quien la habita.
La unidad entre el cuerpo y la máquina en la filosofía del Jinba Ittai
En la tradición japonesa, el principio del Jinba Ittai —“jinete y caballo en unidad”— expresa la comunión entre el cuerpo humano y el instrumento que prolonga su acción. Mazda hizo de esta filosofía el centro de su identidad técnica, entendiendo que el vehículo debe ser una prolongación natural del movimiento humano y no una sustitución de su libertad. En esta concepción, la técnica no se opone a la persona, sino que coopera con ella, integrando mente, cuerpo y entorno en una misma armonía dinámica. El Jinba Ittai se convierte así en una respuesta moral ante el desarraigo tecnológico contemporáneo: allí donde la automatización tiende a despersonalizar, Mazda propone una reciprocidad respetuosa entre lo humano y lo técnico, recordando que la corporeidad no limita el progreso, sino que le da sentido y dirección7.
Desde esta perspectiva, el diseño automotriz se convierte en una forma de justicia aplicada: cada innovación busca adaptarse al ser humano, fortalecer su autonomía y preservar su vínculo vital con el mundo. Fiel a su espíritu desafiante y radicalmente humano, Mazda traduce la subsidiariedad en un principio técnico que coloca la dignidad y la libertad en el corazón de la ingeniería. Nuestro mundo está fascinado por la velocidad y la inteligencia artificial, la empresa propone una pedagogía del equilibrio: unir precisión con empatía, potencia con cuidado. De ese modo, la máquina deja de ser instrumento de alienación para convertirse en compañera de vida, reflejo de una tecnología que acompaña, respeta y eleva la condición humana.
La empresa como una comunidad moral orientada al bien común
En su desarrollo posterior, Mazda no se concibió como una corporación guiada solo por el rendimiento, sino como una comunidad moral donde la técnica, el trabajo y la cultura se integran en torno a un principio común: el respeto por la persona y por la tierra que la sostiene. Desde Hiroshima, la empresa comprendió que producir también puede ser un acto de cuidado, y que la verdadera eficiencia surge de la cooperación entre el ingenio y la virtud. Así, la productividad dejó de ser una meta en sí misma para convertirse en una forma de responsabilidad compartida8. Mazda asumió que la legitimidad de una organización no se mide por su expansión, sino por su capacidad de generar bienestar humano y equilibrio ambiental. Fiel a su propósito de enriquecer la vida a través del movimiento, la empresa orientó su crecimiento hacia una movilidad que promueve relaciones, esperanza y sentido de comunidad.
La subsidiariedad se hizo visible en su estructura interna al reconocer en cada trabajador una fuente de creatividad y valor, donde la innovación surge desde abajo y el liderazgo se ejerce como servicio. El trabajo dejó de ser alienante para volverse una experiencia de pertenencia, y la producción, una forma de colaboración solidaria. Mazda se consolidó, así como una escuela de virtudes cívicas y profesionales: prudencia en el diseño, justicia en la gestión, fortaleza ante la adversidad y templanza en el éxito. Su política corporativa, con profundo sentido ético, busca cuidar las condiciones materiales, simbólicas y espirituales de la comunidad que la integra. En ese equilibrio entre persona, cuerpo, técnica y sociedad, Mazda encarna una modernidad reconciliada con la vida, donde la empresa es también una forma de servicio al bien común9.
Conclusiones
La historia de Mazda demuestra que la técnica, cuando nace del respeto por la vida y se orienta al servicio de la persona, puede convertirse en una forma concreta de compasión. Desde el humilde taller de corcho hasta la ingeniería precisa del Jinba Ittai, la empresa ha encarnado la convicción de que el progreso auténtico no consiste en dominar la materia, sino en cuidarla. Hiroshima marcó su moral corporativa con una huella indeleble: la conciencia de que toda innovación sin conciencia destruye, y de que solo el cuidado reconstruye. Así, Mazda transformó el movimiento en símbolo de esperanza, la productividad en gesto de justicia y la técnica en mediación de solidaridad. Su trayectoria es, en el fondo, una pedagogía moral del progreso: crear sin devastar, avanzar sin deshumanizar, transformar sin olvidar la fragilidad que nos une.
Esta visión interpela más allá de la industria automotriz: ¿puede toda empresa, toda ciencia, toda obra humana, asumir también esta ética del cuidado? Mazda enseña que la tecnología solo alcanza su plenitud cuando se convierte en un acto de responsabilidad compartida, cuando eleva la existencia en lugar de reducirla. Ante una realidad donde el desarrollo amenaza con perder su sentido humano, su historia recuerda que la dignidad, la justicia y la solidaridad no son valores accesorios, sino el motor silencioso de todo futuro posible. Tal vez esa sea la gran lección que deja Hiroshima convertida en movimiento: que el verdadero progreso no se mide en velocidad ni en poder, sino en la capacidad de una sociedad para seguir creando sin dejar de amar.
Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
1. Mazda Motor de México. (2025). Nuestro propósito: enriquecer la vida de las personas a las que servimos a través del movimiento. Recuperado de mazda.mx/acerca-de-mazda/proposito
2. Yoshioka, T., Sunahara, O., Takahara, Y., Umetsu, D., Matsuoka, H., Yamamoto, T., Kaneshina, N., Shimizu, R., & Takahashi, J. (2017). SKYACTIV TECHNOLOGY to enhance ‘Jinba-Ittai’. En P. E. Pfeffer (Ed.), 8th International Munich Chassis Symposium 2017 (pp. 429-446). Springer Vieweg. doi.org/10.1007/978-3-658-18459-9_28
3. Catana, Ş., & Toma, S.-G. (2021). Marketing mix and corporate social responsibility in automotive industry: Case study: Mazda Motor Corporation. En Annals of the “Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series (número 1).
4. Ito, T. (2015). Reconstruction of Hiroshima Industry 1945-1960 [Artículo]. The Bulletin of the Center for Research on Regional Economic Systems, Hiroshima University, 26, 3-15.
5. Bloch, E. (2004). El principio esperanza (Vols. 1–3). Trotta.
6. Nussbaum, M. C. (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Harvard University Press.
7. Lévinas, E. (1982). Ética e infinito: diálogos con Philippe Nemo. Ediciones 70.
8. Jonas, H. (2014). El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica. Herder.
9. UNESCO. (2005). Declaración universal sobre bioética y derechos humanos. UNESCO. Recuperado de unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000146180_spa
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx