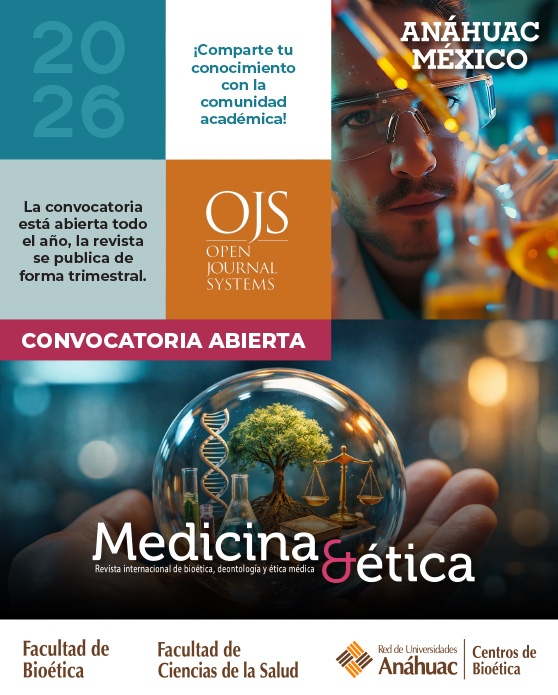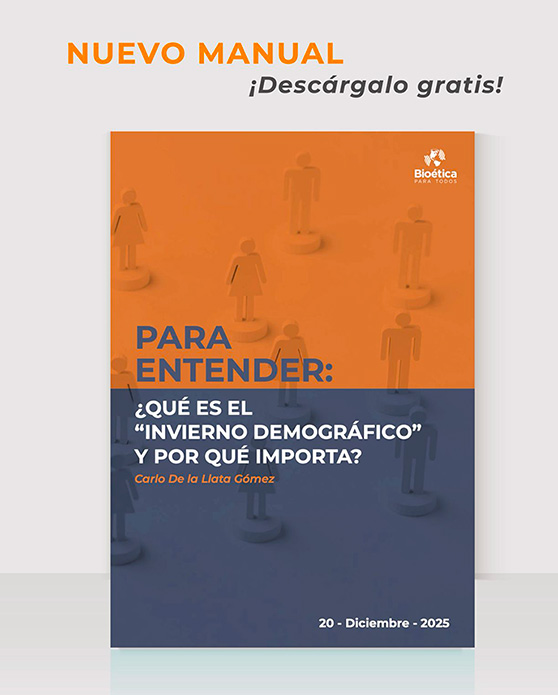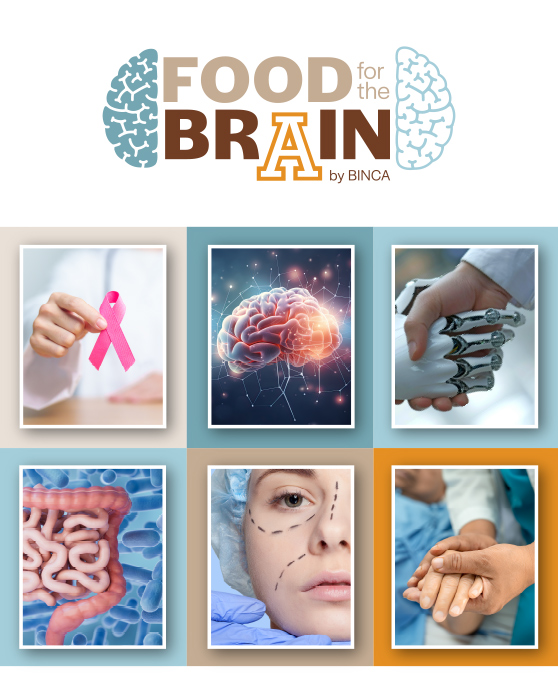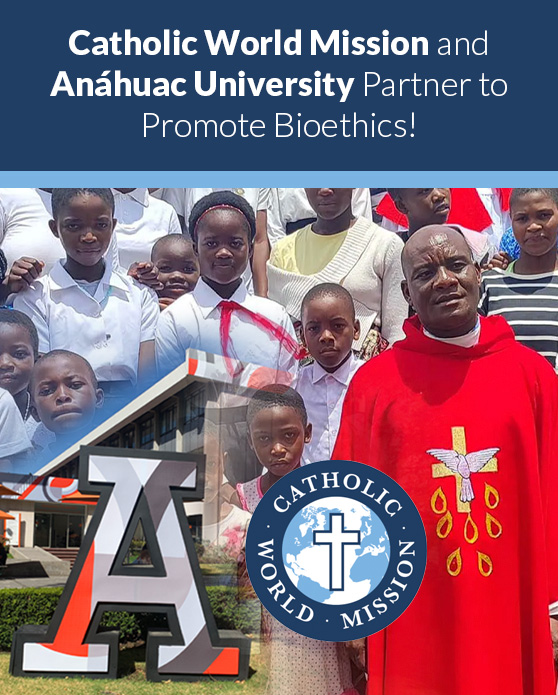4 de agosto de 2025
Autor: Daniela Casillas Gómez
English version
Introducción
El alivio del dolor no es un lujo, es un derecho humano fundamental. Sin embargo, para millones de personas que viven con dolor crónico, este derecho es negado por un sistema de salud global lleno de contradicciones. Mientras en los países ricos el uso excesivo de analgésicos potentes como los opioides ha creado una epidemia de adicción, en los países más pobres, la gente sufre en silencio por la falta de acceso a estos mismos medicamentos. Esta situación, marcada por la desigualdad, nos obliga a hacer una profunda reflexión ética sobre cómo cuidamos a quienes sufren.
Desarrollo
El manejo del dolor crónico nos enfrenta a uno de los mayores dilemas éticos de nuestro tiempo. La dependencia histórica de los opioides ha creado un escenario de extremos: una crisis de sobredosis en naciones de altos ingresos y un sufrimiento desatendido en países de ingresos bajos y medianos debido a la falta de acceso (1). Este panorama nos obliga a cuestionar si estamos cumpliendo con el principio más básico de la medicina: primero, no hacer daño, y segundo, procurar el bien del paciente.
La injusticia global: abundancia para unos, abandono para otros
La desigualdad en el acceso a los analgésicos es un claro reflejo de una injusticia global. En países como Estados Unidos, se distribuyen más de 30 veces los opioides realmente necesarios para cuidados paliativos, una sobreabundancia que ha provocado una crisis de salud pública (1).
En contraste, México enfrenta una realidad de abandono. Apenas se cubre un tercio de la necesidad de estos medicamentos para pacientes que, por ejemplo, enfrentan las etapas finales de un cáncer (2). Aunque se han hecho esfuerzos por mejorar la situación, como la implementación de un sistema de recetas electrónicas en 2015, las barreras persisten. La desigualdad es geográfica y económica: mientras en estados con mayor desarrollo como Ciudad de México o Nuevo León el acceso es mayor, las personas que viven en zonas rurales o con menos recursos económicos simplemente no tienen acceso a un alivio adecuado. El miedo al abuso, los altos costos y las regulaciones excesivamente estrictas se convierten en muros que impiden el cuidado (2). Dejar a una persona sufriendo un dolor que podría aliviarse es una falla moral y un atentado contra su dignidad (1).
La crisis del mal uso: cuando el sistema falla
En los países donde los opioides abundan, el problema es el uso indebido. Cada año, millones de personas abusan de estos medicamentos, y la mitad de las recetas provienen de consultorios de atención primaria. A menudo, en consultas médicas muy cortas, no hay tiempo para evaluar los riesgos o discutir otras formas de tratamiento (3). Las decisiones, a veces, se basan más en la percepción que tiene el médico del paciente que en un análisis completo de su situación (4).
Esta crisis, además, tiene un rostro marcadamente injusto. En Estados Unidos, por ejemplo, los pacientes blancos suelen recibir tratamientos más modernos y flexibles para la adicción. En cambio, a las comunidades negras e hispanas se les suele derivar a tratamientos más estrictos y estigmatizantes. Esto no es una coincidencia; es el resultado de prejuicios y una desconfianza histórica hacia un sistema de salud que no siempre los ha tratado con igualdad y respeto (5). El racismo estructural, consciente o no, se traduce en un sufrimiento desigual y en una violación del principio de justicia (6).
Un modelo de cuidado integral: más allá de los fármacos
La respuesta ética a esta crisis no es simplemente prohibir los opioides, sino trascender un modelo de atención que reduce el sufrimiento a un síntoma que debe ser eliminado con un fármaco. Se trata de adoptar un enfoque de cuidado integral que reconozca a la persona en todas sus dimensiones: física, emocional y psicológica. Este modelo, conocido como tratamiento multimodal (7), busca empoderar al paciente con un abanico de herramientas terapéuticas.
Uso prudente de medicamentos: Este enfoque no descarta los fármacos, sino que los sitúa en un lugar apropiado. Junto a un uso racional y limitado de opioides, se emplean otras opciones como antiinflamatorios, antidepresivos o anticonvulsivos, buscando siempre la máxima seguridad para el paciente.
Terapias para la persona, no solo para el dolor: El dolor crónico es una experiencia que invade la vida entera. Por ello, las terapias que atienden la mente y el cuerpo son esenciales.
Las terapias psicológicas son un pilar fundamental. Ayudan a la persona a desmantelar patrones de pensamiento negativos, como la catastrofización, que intensifican el sufrimiento (8,9). Terapias como la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) o la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) no buscan eliminar el dolor, sino enseñar a la persona a relacionarse con él de una manera que no le impida vivir una vida plena y con sentido (10).
La rehabilitación integral, que une ejercicio, terapia, educación y el valioso apoyo de un grupo, ha demostrado ser la estrategia más poderosa a largo plazo. No solo mejora la capacidad física, sino que combate el aislamiento y devuelve al paciente el control sobre su vida (11,12).
Conclusiones
El manejo del dolor crónico nos obliga a tomar una postura ética clara. No podemos seguir tolerando un mundo donde el alivio del sufrimiento es un privilegio y no un derecho. La paradoja de tener un exceso de opioides en unos lugares y una escasez devastadora en otros es una falla moral que atenta directamente contra la justicia y la dignidad humana (13).
La solución no es simplemente ajustar la prescripción de fármacos, sino transformar la esencia misma del cuidado. Debemos superar un modelo de atención reduccionista y avanzar hacia un enfoque centrado verdaderamente en la persona. Esto significa priorizar estrategias integrales que combinen alternativas farmacológicas seguras con terapias que atiendan las heridas emocionales y psicológicas que el dolor crónico causa. Enseñar a los pacientes a manejar sus pensamientos y emociones frente al dolor es tan importante como calmar la sensación física (8,10).
Es un imperativo ético que las políticas públicas eliminen las barreras que impiden el acceso al alivio del dolor en países como México y, al mismo tiempo, combatan con firmeza las desigualdades raciales en el tratamiento en naciones como Estados Unidos (5). Construir un sistema de salud más justo, compasivo y humano es la única vía para responder a esta crisis global.
Referencias
- Knaul FM, Farmer PE, Krakauer EL, De Lima L, Bhadelia A, Jiang Kwete X, et al. Alleviating the access abyss in palliative care and pain relief—an imperative of universal health coverage: the Lancet Commission report. Lancet. 2018;391(10128):1391–454.
- Pérez-Escamilla R, Villanueva A, Lemus H, et al. Geographical and socioeconomic disparities in opioid access for chronic pain management in Mexico: A retrospective analysis (2010–2019). BMC Health Serv Res. 2021;21(1).
- The association between primary care visit length and opioid prescribing in the United States. BMC Health Serv Res. 2024.
- López-Martínez AE, Esteve R, Ramírez-Maestre C, et al. Opioid Pain Medication Prescription for Chronic Pain in Primary Care Centers: The Roles of Pain Acceptance, Pain Intensity, Depressive Symptoms, Pain Catastrophizing, Sex, and Age. J Clin Med. 2020;9(9):2972.
- Lynch S, Katkhuda F, Klepacz L, Towey E, Ferrando SJ. Racial disparities in opioid use disorder and its treatment: A review and commentary on the literature. J Ment Health Clin Psychol. 2023;7(1):13–18.
- Opioid Use Disorder and Racial/Ethnic Health Disparities: Prevention and Management. J Gen Intern Med. 2022.
- Schug SA, Palmer GM, Scott DA, Halliwell R, Trinca J. Non-Opioid Perioperative Pain Strategies for the Clinician: A Narrative Review. Pain Ther. 2020;9(1):55-79.
- Garland EL, Hanley AW, Riquino MR, Reese SE, Atchley RM. Emotional Distress and Pain Catastrophizing Predict Cue-Elicited Opioid Craving Among Chronic Pain Patients on Long-Term Opioid Therapy. Drug Alcohol Depend. 2022;239:109361.
- Darnall BD, Roy A, Chen AL, et al. Factors Mediating Pain-Related Risk for Opioid Use Disorder. Pain Rep. 2021;6(1):e889.
- Esteve R, Ramírez-Maestre C, López-Martínez AE, et al. Pain Acceptance Creates an Emotional Context That Protects against the Misuse of Prescription Opioids: A Study in a Sample of Patients with Chronic Noncancer Pain. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(7):3507.
- Day MA, Finan PH, Haythornthwaite JA, Darnall BD. Pain Rehabilitation’s Dual Power: Treatment for Chronic Pain and Prevention of Opioid-Related Risks. Pain Rep. 2021;6(2):e935.
- Determinants of implementation of group medical visits for chronic pain management in primary care: a qualitative descriptive study. Addict Sci Clin Pract. 2024.
- Denial of prescription opioid medication is associated with non-fatal overdose in a community-based cohort of people who use drugs. J Illicit Econ Dev. 2024.
- Wu J, Yang J, Sun J, et al. A systematic review and network meta-analysis of pharmaceutical interventions used to manage chronic pain. Sci Rep. 2024;14(1):325.
Nota: Este artículo fue elaborado con la asistencia de una inteligencia artificial para estructurar, profundizar y adaptar el contenido de las fuentes proporcionadas a los requisitos de formato y extensión solicitados.
Daniela Casillas Gómez es egresada de Medicina en la Universidad Anáhuac México Campus Norte, donde ha desarrollado proyectos de investigación en bioética clínica y políticas de salud. Durante su servicio social en CADEBI y como parte de su Proyecto Aplicativo Integrador, exploró el acceso desigual a tratamientos para el dolor crónico y promovió estrategias terapéuticas más humanas y equitativas, el cual aquí presenta una síntesis.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx