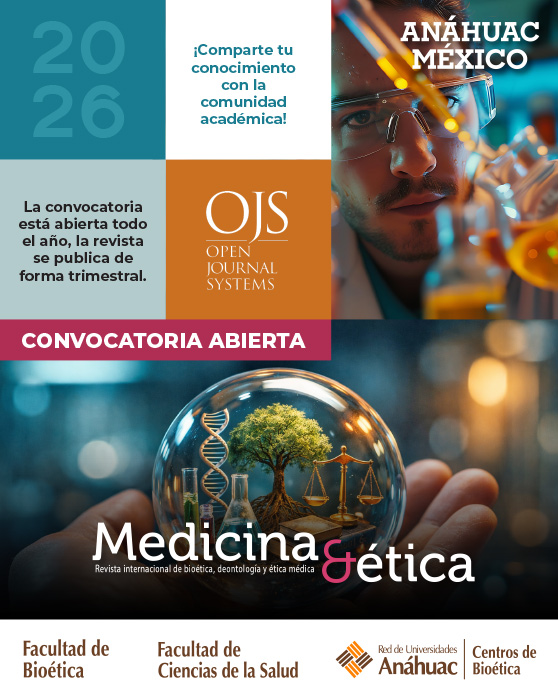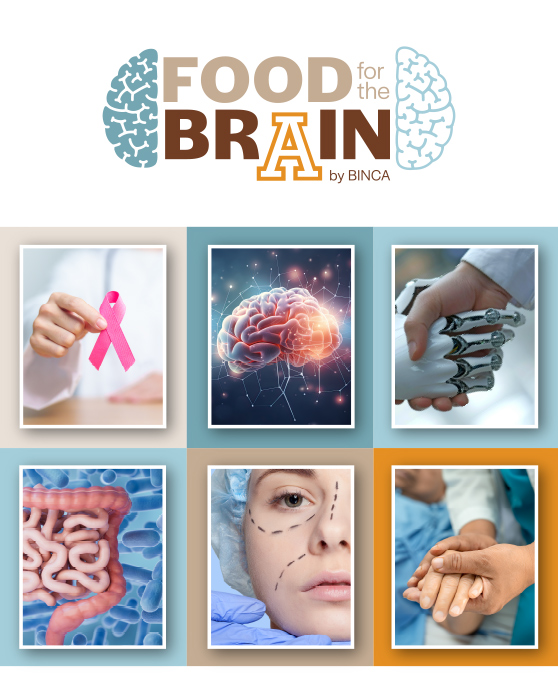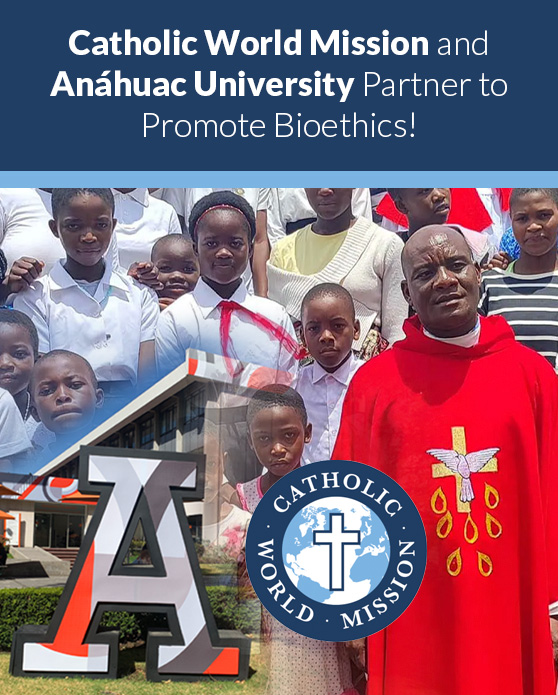4 de julio de 2025
Autor: Juan Manuel Palomares Cantero
English version
Límites del consentimiento y legitimidad científica en contextos no institucionales
Introducción
El avance de la biotecnología ha desdibujado las fronteras tradicionales entre investigación institucional y prácticas individuales, especialmente cuando estas generan conocimientos con valor científico y sanitario. Un caso paradigmático es el de Tim Friede1, un ciudadano estadounidense que, durante más de dos décadas, se ha autoexpuesto al veneno de serpientes con el objetivo de desarrollar inmunidad y contribuir al diseño de un antídoto universal. Este fenómeno reactualiza la antigua práctica del mitridatismo2 y plantea desafíos éticos y jurídicos inéditos: ¿puede un individuo asumir riesgos extremos fuera del control institucional? ¿Cómo valorar su contribución cuando los resultados son validados científicamente? ¿Qué límites deben imponerse en nombre de la protección sin anular la autodeterminación?
El presente artículo analiza este caso desde una perspectiva bioética y biojurídica, articulando cinco ejes: el sentido histórico del mitridatismo y su resignificación contemporánea; la narrativa de autodeterminación y altruismo que lo sustenta; el conflicto entre autonomía personal y responsabilidad estatal; los límites del consentimiento en contextos de alto riesgo; y el papel del biohacking3 y la ciencia ciudadana4 en el acceso equitativo a la innovación médica. A través de este análisis se busca abrir una reflexión sobre los marcos éticos que deben guiar la investigación biomédica en escenarios no convencionales.
La práctica del mitridatismo como fenómeno histórico y su reinterpretación contemporánea
El mitridatismo, nombrado así por Mitrídates VI del Ponto (siglo II a. C.)5, consistía en la ingestión gradual de venenos para desarrollar tolerancia. Esta práctica dio lugar al antidotum mithridaticum6, una fórmula multicomponente transmitida por la medicina grecorromana y medieval, incluida en farmacopeas hasta el siglo XVII. Aunque no sistematizada según los estándares modernos, encarnaba una noción intuitiva de inmunización. Con el auge de la toxicología en el siglo XIX, el mitridatismo fue abandonado como práctica médica, pero no como concepto simbólico.
En el siglo XX, la idea resurgió en contextos experimentales. Algunos investigadores exploraron inmunización animal contra toxinas, sentando las bases para técnicas de desensibilización. Estudios recientes han demostrado que exposiciones controladas a venenos pueden inducir respuestas inmunes específicas, lo cual resulta útil para el desarrollo de antivenenos más eficaces. Esta lógica -diferenciada del empirismo antiguo- se apoya en conocimientos moleculares, modelos animales y mecanismos inmunológicos bien caracterizados.
Actualmente, el caso de Tim Friede reinterpreta el mitridatismo desde un horizonte biotecnológico. Su exposición repetida al veneno de serpiente ha permitido el aislamiento de anticuerpos humanos de amplio espectro, algunos de los cuales han sido validados en estudios publicados en Cell7. De esta manera, una práctica ancestral basada en la autodefensa se transforma en una plataforma experimental para responder a un problema de salud pública global: la falta de tratamientos efectivos contra mordeduras de serpiente, que afectan a más de 100,000 personas cada año en regiones desatendidas. El mitridatismo, desde este nuevo prisma, revela su potencial como metáfora científica y estrategia innovadora.
El caso de Tim Friede y su narrativa de autodeterminación, altruismo y ciencia ciudadana
Tim Friede, sin ser médico ni investigador institucional, ha desarrollado una inmunización personal frente al veneno de múltiples serpientes mortales. Su motivación no ha sido únicamente protegerse, sino aportar al desarrollo de un antiveneno universal. A lo largo de dos décadas, ha documentado más de 200 mordeduras y centenares de inyecciones, generando una respuesta inmune que ha despertado el interés de investigadores académicos. En el estudio citado de Cell confirmó que dos anticuerpos aislados de su sangre, combinados con varespladib8, protegieron a ratones frente a venenos de 19 especies distintas.
Más allá del hallazgo biomédico, Friede encarna una narrativa ética compleja. Su decisión se presenta como un acto de autodeterminación radical, pero orientado hacia el bien común. Según declaraciones recogidas por los propios investigadores, su objetivo explícito es evitar muertes prevenibles en zonas sin acceso a tratamientos adecuados. Este gesto, que combina exposición personal extrema y motivación altruista, desafía las fronteras tradicionales entre investigador, sujeto y voluntario.
El caso también pone en juego el rol de la ciencia ciudadana en el ámbito biomédico. Friede no actuó al margen del conocimiento: estudió inmunología, colaboró con científicos y sometió sus resultados a validación externa. Su iniciativa sugiere que el conocimiento puede surgir desde la periferia, siempre que sea rigurosamente evaluado. En un momento donde la ciencia busca ser más abierta e inclusiva, su experiencia obliga a reflexionar sobre cómo integrar, sin idealizar, contribuciones que nacen fuera de los marcos convencionales, pero que pueden tener un impacto real y mensurable.
El conflicto entre autonomía individual y protección jurídica del sujeto de investigación
El caso Friede abre un dilema biojurídico singular: ¿hasta qué punto puede una persona someterse voluntariamente a riesgos extremos sin supervisión institucional y, al mismo tiempo, seguir produciendo conocimiento útil para la medicina? Su práctica no encaja en las categorías normativas tradicionales, pues no está sujeta a revisión ética ni forma parte de un protocolo de investigación aprobado. Sin embargo, los datos derivados de su experiencia han sido validados por laboratorios reconocidos, con publicaciones en revistas científicas indexadas.
Desde la perspectiva del derecho a la autonomía, un adulto puede decidir sobre su cuerpo, incluso si ello implica riesgos serios. No obstante, el principio de protección del Estado exige intervenir cuando existe un peligro grave para la salud o la vida. Este equilibrio resulta especialmente delicado cuando la conducta del individuo -aunque voluntaria- genera consecuencias sociales o científicas relevantes. En este sentido, Zimmerman9 propone una visión relacional de la autonomía, según la cual el respeto por la libertad individual no excluye la responsabilidad colectiva de crear entornos que garanticen decisiones auténticas e informadas. Así, la intervención pública no se opone necesariamente a la autonomía, sino que puede fortalecerla al ampliar las opciones disponibles, garantizar el acceso a información confiable y evitar manipulaciones externas.
Desde esta perspectiva, el caso de Friede no es solo una anécdota marginal, sino un desafío a las categorías jurídicas vigentes. Si sus resultados se utilizan para desarrollar terapias, ¿quién garantiza la validez ética del proceso? ¿Cómo se protegen los derechos de alguien que no está formalmente dentro del sistema de investigación, pero cuya experiencia genera insumos biomédicos? Estas preguntas invitan a revisar los mecanismos de legitimación del conocimiento en contextos no convencionales, sin perder de vista los principios de seguridad, justicia y responsabilidad compartida.
Implicaciones biojurídicas del consentimiento en contextos extremos de riesgo
El consentimiento informado es uno de los pilares éticos más importantes en investigación con seres humanos. Para ser válido, debe basarse en comprensión, libertad y una evaluación razonada de riesgos y beneficios. En el caso de Tim Friede, aunque su decisión fue voluntaria y documentada, no fue supervisada ni validada por comités de ética en investigación, ni por ninguna autoridad regulatoria. Esto dificulta determinar si ese consentimiento cumple con los estándares requeridos para proteger adecuadamente a los individuos y legitimar el uso posterior de los datos generados.
Las pautas internacionales como la Declaración de Helsinki, el Informe Belmont y el Código de Núremberg insisten en que toda investigación biomédica debe realizarse bajo supervisión independiente, precisamente para evitar sesgos, coerción o negligencia. Incluso si una persona asume voluntariamente un riesgo, sin el contexto institucional adecuado no puede garantizarse que su consentimiento sea plenamente informado. En situaciones de alto riesgo, como la autoexposición a veneno, esta exigencia se vuelve aún más crítica.
Además, en ausencia de revisión externa, prácticas como la de Friede pueden desvanecer el límite entre libertad e imprudencia. Si bien la ciencia ciudadana tiene potencial para democratizar el conocimiento, también puede abrir la puerta a formas encubiertas de autoexperimentación con baja protección. La solución no está en prohibir este tipo de iniciativas, sino en generar marcos normativos más flexibles que permitan su integración, siempre que cumplan principios de transparencia, trazabilidad, validación científica y garantía de derechos fundamentales.
Relevancia del caso en el debate sobre ciencia abierta, biohacking y acceso equitativo a la innovación médica
El caso Friede cobra especial relevancia frente a un problema global persistente: la falta de acceso a antivenenos eficaces en regiones vulnerables. Las mordeduras de serpiente causan más de 100,000 muertes al año, principalmente en áreas rurales de África, Asia y América Latina, donde los tratamientos son escasos o inadecuados. La producción y distribución de antídotos sigue siendo costosa y limitada, lo que convierte a la inmunización humana y el desarrollo de anticuerpos recombinantes en una vía prometedora y más accesible10.
En este contexto, el trabajo de Friede, aunque fuera de los canales tradicionales, contribuye a una forma emergente de innovación biomédica: el biohacking. Esta corriente se basa en el uso no institucional, pero técnicamente competente, de herramientas científicas para resolver problemas concretos. Investigadores en Toxicon: X, han documentado cómo estas prácticas, si bien heterodoxas, pueden generar información valiosa, siempre que se sujeten a criterios metodológicos exigentes y a principios éticos compartidos11.
Finalmente, el caso obliga a repensar la gobernanza de la ciencia abierta. ¿Cómo integrar aportes ciudadanos sin renunciar a la vigilancia ética? ¿Es posible crear espacios de co-producción científica que legitimen estas prácticas y al mismo tiempo protejan a sus protagonistas? La respuesta exige superar la dicotomía entre investigación formal e informal, y avanzar hacia modelos híbridos, donde el conocimiento, aunque no nazca en el laboratorio, pueda incorporarse con responsabilidad al sistema científico, promoviendo así una innovación más justa, segura y verdaderamente inclusiva.
Conclusiones
El caso de Tim Friede obliga a repensar los marcos éticos y jurídicos que regulan la investigación biomédica contemporánea. Su experiencia revela que la generación de conocimiento no siempre sigue los cauces institucionales previstos, pero puede derivar en aportaciones científicamente válidas y socialmente valiosas. Esta situación plantea una paradoja: mientras el sistema busca proteger al individuo mediante regulaciones estrictas, algunas prácticas voluntarias y no supervisadas, como la de Friede, producen datos con potencial terapéutico, particularmente en campos desatendidos como los antivenenos.
Desde una perspectiva bioética, es necesario reconocer el valor de la autonomía y del altruismo, sin dejar de exigir mecanismos mínimos de validación, supervisión y protección, incluso en contextos de ciencia ciudadana. Jurídicamente, el vacío normativo en torno a prácticas no institucionales con impacto biomédico representa un desafío para la gobernanza de la innovación.
En definitiva, el mitridatismo contemporáneo, lejos de ser una excentricidad, se convierte en un caso límite que obliga a repensar la relación entre autodeterminación, bien común y responsabilidad pública. A futuro, será necesario construir marcos más flexibles pero firmes que integren aportes éticos y científicos emergentes sin renunciar a los principios fundamentales que resguardan la dignidad y la seguridad humanas.
Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones compartidas en este blog son de total responsabilidad de sus respectivos autores y no representan necesariamente una opinión unánime de los seminarios, ni tampoco reflejan una posición oficial por parte del CADEBI. Valoramos y alentamos cualquier comentario, respuesta o crítica constructiva que deseen compartir.
- https://www.centivax.com/tim Centivax es una empresa biotecnológica con sede en California dedicada al desarrollo de inmunoterapias de amplio espectro mediante ingeniería de anticuerpos humanos. Desde 2017, colabora con Tim Friede, quien se desempeña como Director of Herpetology y cuya inmunización progresiva frente a venenos letales permitió aislar anticuerpos neutralizantes para la creación del primer antiveneno humano de espectro amplio. Véase: Centivax, “Tim Friede,” https://www.centivax.com/tim (consulta: junio de 2025).
- Real Academia Española. (2023). Mitridatismo. En Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). https://dle.rae.es/mitridatismo Definición: “Resistencia a los efectos de un veneno, adquirida mediante su administración prolongada y progresiva, empezando por dosis inofensivas.”
- Merriam-Webster. (s.f.). Biohacking. En Merriam-Webster.com dictionary. Recuperado el 21 de junio de 2025, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/biohacking Definición: “Experimentación biológica (como la edición genética o el uso de medicamentos o implantes) realizada para mejorar las cualidades o capacidades de los organismos vivos, especialmente por individuos y grupos que trabajan fuera de un entorno de investigación médica o científica tradicional.”
- Participatory Sciences Alliance. (s.f.). Citizen Science. En ParticipatorySciences.org. Recuperado el 24 de junio de 2025, de https://participatorysciences.org/ Definición: “Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos.”
- Murcia, F. J. (2023, 2 de noviembre). Mitrídates, el peor enemigo de los romanos. Historia National Geographic. https://historia.nationalgeographic.com.es/a/mitridates-peor-enemigo-romanos_18785
- Gilbert, S. G. (2018). Mithridates VI. A Small Dose of Toxicology. https://www.asmalldoseoftoxicology.org/mithridates
- Glanville, J., Bellin, M., Pletnev, S., Zhang, B., Andrade, J. C., Kim, S., Tsao, D., Verardi, R., Bedi, R., Liao, S., Newland, R., Bayless, N. L., Youssef, S., Tully, E. S., Bylund, T., Kim, S., Hirou, H., Liu, T., & Kwong, P. D. (2025). Snake venom protection by a cocktail of varespladib and broadly neutralizing human antibodies. Cell, 188(12), 3117–3134.e11. https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.03.050
- Sigma-Aldrich. (2025). Varespladib ≥98% (HPLC) [Ficha técnica del producto SML1100]. Merck KGaA. Recuperado de https://www.sigmaaldrich.com/MX/es/product/sigma/sml1100
- Zimmerman, F. J. (2017). Public health autonomy: A critical reappraisal. Hastings Center Report, 47(6), 38–45. https://doi.org/10.1002/hast.784
- Gutiérrez, J. M., Calvete, J. J., Habib, A. G., Harrison, R. A., Williams, D. J., & Warrell, D. A. (2017). Snakebite envenoming. Nature Reviews Disease Primers, 3, Article 17063. https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.63
- Zheng, J. (2021). Ethical implications of biohacking as activism: Democratized health care, danger, or what? Aresty Rutgers Undergraduate Research Journal, 1(3). https://doi.org/10.14713/arestyrurj.v1i3.170
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx