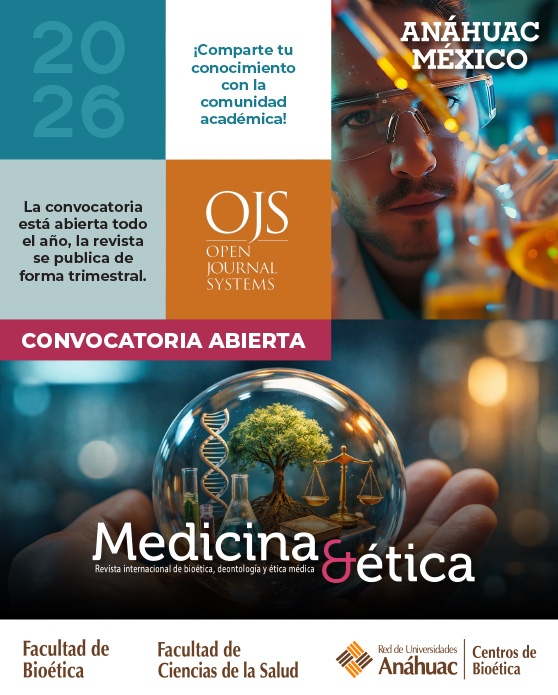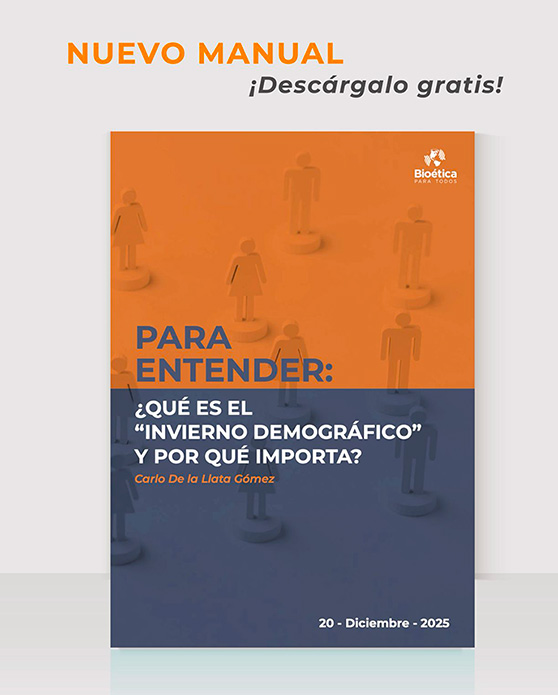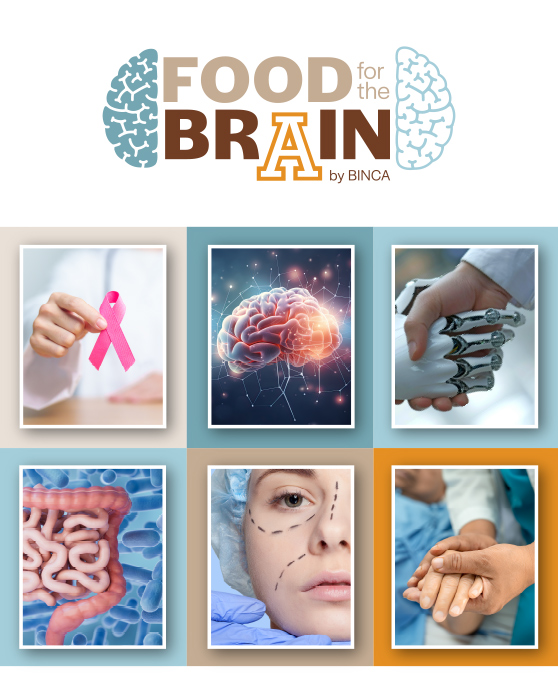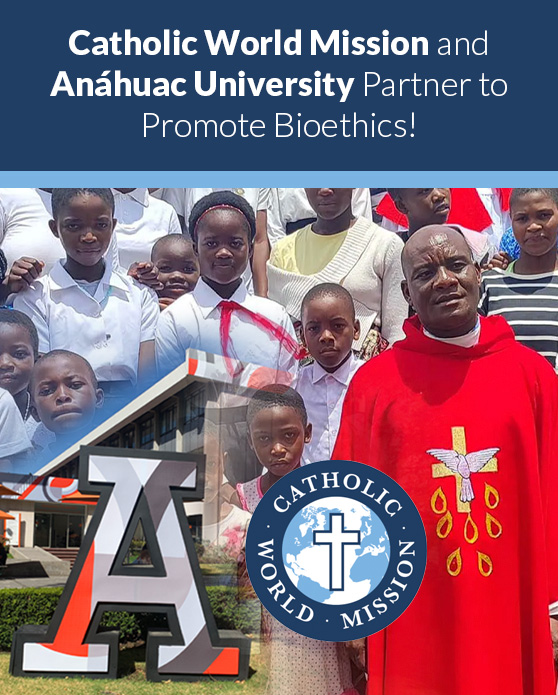24 de noviembre de 2025
Autores: Víctor Hugo Cabrera Espinosa y Juan Manuel Palomares Cantero
English version
¿Puede una ciencia que cura olvidar por qué cura? En la vorágine de protocolos, indicadores y costos, las ciencias de la salud corren el riesgo de perder su alma. Desde la razón abierta, urge reconciliar el bien —orientación moral de la acción— y el sentido —fuente de su plenitud— en una práctica verdaderamente humanizadora.
Hacer el bien en tiempos de eficacia
¿Qué significa hacer el bien cuando la salud se ha convertido en un territorio de cálculo, protocolos y rentabilidad? Robert Spaemann1 advertía que el bien no es lo que deseamos porque lo deseamos, sino lo que debemos desear porque es bueno en sí. Esa afirmación, tan simple como incómoda, golpea el corazón de una medicina que, bajo la promesa de la eficacia, corre el riesgo de olvidar su fin más alto: cuidar personas, no solo curar cuerpos2. La técnica puede salvar, pero también puede desviar cuando el criterio de lo bueno se confunde con lo posible.
Aristóteles, en la Ética a Nicómaco, entendió que el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden, y que el acto humano alcanza su plenitud cuando conduce al florecimiento de quien actúa3. La phronesis —la sabiduría práctica— no consiste en calcular medios, sino en deliberar sobre fines verdaderos. Tomás de Aquino, más tarde, profundizó esta visión al distinguir entre los bienes útiles o deleitables y el bonum honestum, el bien que perfecciona a la persona porque participa del orden racional del ser4. Y antes de ambos, Agustín de Hipona había señalado que el bien se funda en el amor ordenado: solo cuando el amor se orienta al Bien supremo, el acto humano adquiere verdad moral5.
Desde esta tradición, la bioética comprende el bien en salud no como un resultado ni como una estadística, sino como el respeto incondicional a la dignidad de cada vida humana6. Edmund Pellegrino recordaba que el médico actúa bien cuando pone el bien del paciente por encima de toda otra consideración, incluso institucional o económica. Cuando la medicina se rige solo por la eficiencia, el paciente se convierte en medio y no en fin; allí donde el bien prevalece, el cuidado se eleva a acto moral.
En la práctica cotidiana, los profesionales de la salud enfrentan una jerarquía de bienes que los tienta a confundir prioridades: la eficiencia técnica, la obediencia institucional o la sostenibilidad económica. Todos tienen su lugar, pero ninguno puede suplantar el bien personal y común. La ética sanitaria no se mide por la corrección del procedimiento, sino por la orientación del acto: si conduce o no al florecimiento de la persona7. Elegir el bien, en un entorno que mide todo por su utilidad, es un acto de libertad interior, una forma de resistencia ética y, sobre todo, una esperanza activa en la dignidad del otro8.
El sentido que sostiene cuando la técnica ya no alcanza
¿Qué sostiene al profesional cuando la enfermedad no cede, cuando el tratamiento fracasa, cuando la técnica ya no alcanza? Viktor Frankl respondía que quien tiene un “porqué” puede soportar cualquier “cómo”. Ese “porqué” —ese núcleo de sentido— es lo que da a la medicina su hondura moral9. El sentido no se receta ni se enseña en manuales; se revela en la relación entre quien acompaña y quien es acompañado. En el fondo del acto clínico se produce un encuentro entre dos libertades heridas que, al reconocerse, se humanizan mutuamente.
Desde la bioética, el sentido es más que un consuelo emocional: es una forma de verdad práctica10. Paul Ricoeur recordaba que curar es también narrar, porque el enfermo necesita integrar su dolor en una historia que no se reduzca al cuerpo11,12,. En esa línea, Emmanuel Levinas afirmó que el sentido brota del rostro del otro, de esa mirada que me reclama responsabilidad antes de que formule cualquier diagnóstico13. Cuidar es, ante todo, responder. Gabriel Marcel añadía que el sufrimiento solo puede afrontarse desde la esperanza, esa fidelidad al ser que no se rinde ante el absurdo14. Y Martin Buber completaría: el verdadero cuidado nace del encuentro, allí donde el profesional deja de ver a un “paciente” y se descubre ante un “tú”15.
Viniendo de lo anterior, el sentido es saber dar razones del porqué hago lo que hago o decido lo que decido, es en un primer momento el propósito que me mueve hacia un fin, entre más último sea ese fin, más trascendente llegará a ser. Por lo tanto, cualquier reflexión, decisión o acción en medicina, debe guiarse, en definitiva, por el amor al prójimo para realizar la vocación de servicio a la que se está llamado.
El sentido profesional es cuidar la salud del paciente, pero el sentido trascendente más profundo, es preservar la vida de las personas, lo que conlleva siempre un “quien personal”, no que hago sino para quien lo hago, el fin último del sentido siempre es una persona. Esta mirada abre el camino a la compasión, el reconocimiento de la dignidad y humanidad del otro y amplía el horizonte no sólo de la razón sino también del corazón.
Cuando la práctica sanitaria se vacía de esta dimensión, el hospital se convierte en fábrica y el profesional en operador. La tecnificación sin alma genera lo que Hans Jonas llamó “la amoralidad del saber sin conciencia”: un poder que ya no sabe por qué hace lo que hace16. Frente a ello, Edmund Pellegrino recordaba que la relación clínica es una comunidad moral, en la que el profesional crece en humanidad al buscar el bien y el sentido del otro17. Cuidar con sentido no es una tarea secundaria: es la forma más alta de conocimiento. Solo quien sirve a la vida desde su misterio entiende que, incluso en la fragilidad, la plenitud sigue siendo posible.
Cuando todo se puede medir, pero nada tiene valor
¿Qué queda de la medicina cuando todo puede medirse, pero nada parece tener valor? El riesgo más grande de nuestro tiempo no es la falta de conocimiento, sino la pérdida del asombro. Cuando la salud se convierte en territorio de estadísticas, lo bueno se vuelve lo permitido y lo verdadero se confunde con lo útil. Reducir el bien al consenso es la forma más elegante de la cobardía ética: lo correcto se define por la mayoría, no por la verdad. Reducirlo a la eficiencia es todavía más peligroso, porque transforma al paciente en variable, al profesional en técnico y al dolor humano en dato que estorba. Bajo esa ilusión de control, el sufrimiento se percibe como error de sistema y la conciencia, como una interferencia que conviene silenciar18.
Del otro lado, el sentido padece su propia mutilación. Cuando se lo limita al cuerpo o al placer, se lo despoja de profundidad espiritual. La salud, entonces, deja de ser experiencia de plenitud y se degrada a rendimiento biológico. Esta reducción —tan celebrada por los indicadores y las políticas sanitarias— olvida que la vida humana no busca solo durar, sino significar. El hombre no se conforma con existir: necesita un sentido para existir. Y ese anhelo es lo único que lo libra de convertirse en experimento o mercancía.
El profesional de la salud no puede aceptar la clausura de su propio saber. Cuando el “yo sé” y el “yo puedo” sustituyen al “yo debo”, la razón se vuelve su propio cautiverio. Hans Jonas advirtió que la fragmentación de los saberes no es un problema técnico, sino una herida ética19. Donde se rompe el diálogo entre ciencia, conciencia y espíritu, la medicina se vuelve desierta.
Frente a esta deriva, Benedicto XVI propuso la razón abierta: una inteligencia que no se conforma con los datos, porque los datos no piensan ni consuelan20. La bioética tiene hoy la tarea de encarnar esa apertura, preguntando no solo cómo funciona el cuerpo, sino para qué y para quién se sana21. Recuperar la raíz sapiencial de la medicina —esa alianza entre razón, conciencia y compasión— no es nostalgia, es resistencia. Porque la ciencia que olvida el bien pierde el sentido, y la que olvida el sentido termina perdiendo al ser humano.
Abrir la razón para sanar la mirada
La razón abierta no es un lujo intelectual ni una consigna espiritual; es una urgencia moral. Implica reconocer que conocer no basta, que toda ciencia que toca la vida humana debe también preguntarse por su sentido. Benedicto XVI la describía como una inteligencia que no renuncia a la verdad, sino que la ensancha: una razón que integra la evidencia y la conciencia, la precisión del dato y la profundidad del misterio22. En el ámbito sanitario, esta apertura es una forma de conversión del pensamiento: el tránsito de la técnica al cuidado, del cálculo al discernimiento.
El profesional que piensa con razón abierta sabe que cada decisión clínica es un acto ético antes que técnico. La prudencia, lejos de ser timidez, es la lucidez de quien delibera sobre fines verdaderos23. La compasión, que no sustituye la competencia, la humaniza: mirar al paciente como un rostro y no como un expediente es el inicio de toda ética. La justicia, entonces, deja de ser abstracción para volverse distribución concreta de dignidad, y la esperanza enseña que acompañar tiene valor incluso cuando ya no se puede curar.
Integrar estas virtudes convierte la medicina en phronesis, esa sabiduría práctica que une ciencia y conciencia24. Allí donde la razón se abre, la técnica deja de ser poder y se vuelve servicio; el conocimiento deja de dominar y aprende a cuidar. En tiempos de inteligencia artificial y algoritmos terapéuticos, abrir la razón es recordar que ninguna máquina puede reemplazar el juicio moral ni la compasión de quien cura con la mirada limpia y el corazón despierto. Solo una razón así —habitada por verdad, bien y sentido— puede devolver a las ciencias de la salud su vocación primera: ser, antes que industria, un acto de amor lúcido al misterio de la vida.
Conclusiones
Integrar el bien y el sentido en las ciencias de la salud no es una opción académica, es una cuestión de supervivencia moral. Una medicina que domina el cómo pero olvida el porqué está destinada a volverse estéril, eficiente pero vacía. El siglo XXI no necesita más tecnología que salve cuerpos; necesita conciencia que cuide a la persona en su integridad. La razón abierta no es nostalgia de un humanismo perdido, sino una insurrección contra el pensamiento reducido a cálculo. Es el acto de rebeldía de quienes aún creen que la verdad sin amor destruye y que la precisión sin compasión mata en silencio.
Cuando la ciencia se pone al servicio del bien, la medicina deja de ser una industria y vuelve a ser vocación. Cuando el conocimiento busca sentido, el cuidado se convierte en justicia encarnada. Esa integración no se enseña en manuales: se demuestra en la mirada del médico que escucha, en la prudencia del terapeuta que acompaña, en la esperanza del investigador que no separa la verdad del bien.
Las ciencias de la salud deben recuperar el lenguaje de la sabiduría, ese que no se arrodilla ante lo posible ni se deslumbra ante lo permitido. La bioética, entendida desde la razón abierta, no vigila desde fuera: inspira desde dentro. Y el desafío es radical: o la ciencia se abre a la verdad del ser humano o acabará sirviendo a su deshumanización. Curar no es solo intervenir, es cuidar lo que nos hace humanos. Porque al final, quien cura sin amor no sana; y quien sana con amor, incluso sin curar, transforma la vida.
Víctor Hugo Cabrera Espinosa es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Filosofía por la Universidad Anáhuac México Sur y candidato a doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior. Con más de veinte años de experiencia docente, ha impartido cursos de filosofía y psicología en licenciatura y posgrado, coordinado materias de humanidades y participado en proyectos de formación integral. Posee un diplomado en Humanismo Integral para Formadores y ha sido reconocido por su excelencia académica. Como psicólogo clínico, ha colaborado en instituciones de salud mental. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Dirección Académica de Formación Integral de la Universidad Anáhuac México, donde promueve la integración del pensamiento humanista en la educación superior.
Juan Manuel Palomares Cantero es licenciado en Derecho, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac México. Ha sido director de Capital Humano, así como director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma universidad, donde impulsa proyectos sobre ética profesional, razón abierta y formación integral. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética (FELAIBE) y del Sistema Nacional de Investigadores, nivel Candidato. Su trabajo combina la reflexión filosófica con la acción educativa, promoviendo una visión humanista de la bioética al servicio de la persona y del bien común.
Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI. Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
- Spaemann, R. (2001). Felicidad y benevolencia (M. Otero, Trad.). Rialp. (Trabajo original publicado en 1989), Spaemann, R. (2005). Lo natural y lo racional. Ensayos de antropología (J. A. Merino, Trad.). Rialp. (Trabajo original publicado en 1981)
- Idem., Sgreccia, E.
- Aristóteles. (2014). Ética a Nicómaco (J. Pallí Bonet, Trad.). Gredos.
- Tomás de Aquino. (2001). Suma teológica (J. Martorell, Trad.). Biblioteca de Autores Cristianos. (Obra original publicada ca. 1265–1274)
- Agustín de Hipona. (2006). La ciudad de Dios (J. Marías, Trad.). Biblioteca de Autores Cristianos. (Obra original publicada ca. 426 d. C.)
- Idem., Sgreccia, E.
- Sgreccia, E. (2009). Manual de bioética: fundamentos e ética biomédica. Principia Editora.
- Ortiz Llueca, E. (2016). Bioética y dignidad humana: Crítica al utilitarismo en el ámbito sanitario. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
- Frankl, V. E. (2004). El hombre en busca de sentido (25.ª ed., trad. C. Martín). Herder. (Trabajo original publicado en 1946)
- Burgos, J. M. (2020). ¿Qué es el personalismo integral? Quién. Revista de filosofía personalista, (12), 9-37.
- Ricoeur, P., & Neira, A. (2003). La memoria, la historia, el olvido (pp. 539-591). Madrid: Editorial Trotta.
- Brody, H. (2002). Stories of sickness. Oxford University Press.
- Lévinas, E. (1993). Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad (M. García-Baró, Trad.). Sígueme. (Trabajo original publicado en 1961)
- Marcel, G. (2022). Homo viator: Prolegómenos a una metafísica de la esperanza (M. J. de Torres, Trad.). Ediciones Sígueme. (Obra original publicada en 1949)
- Buber, M. (1993). Yo y tú (C. Díaz, Trad.). Caparrós Editores. (Obra original publicada en 1923)
- Jonas, H. (2023). El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica (J. M. Fernández Retenaga, Trad.). Herder. (Obra original publicada en 1979)
- Pellegrino, E. D., & Thomasma, D. C. (1993). The virtues in medical practice. Oxford University Press.
- Cassell, E. J. (1998). The nature of suffering and the goals of medicine. Loss, Grief & Care, 8(1-2), 129-142.
- Idem., Jonas, H.
- Benedicto XVI. (2006, 12 de septiembre). Fe, razón y universidad. Recuerdos y reflexiones [Discurso pronunciado en la Universidad de Ratisbona]. Librería Editrice Vaticana. https://www.vatican.va
- Idem., Sgreccia, E.
- Benedicto XVI. (2009). Caritas in veritate. Librería Editrice Vaticana. https://www.vatican.va
- MacIntyre, A. (2007). After virtue: A study in moral theory (3rd ed.). University of Notre Dame Press. (Trabajo original publicado en 1981)
- Pastor, L. M. (2013). De la bioética de la virtud a la bioética personalista: ¿una integración posible? Cuadernos de bioética, 24(1), 49-56.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx