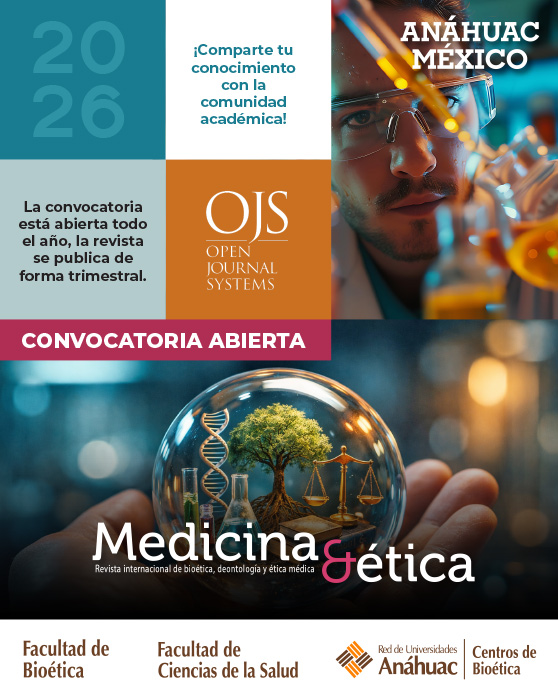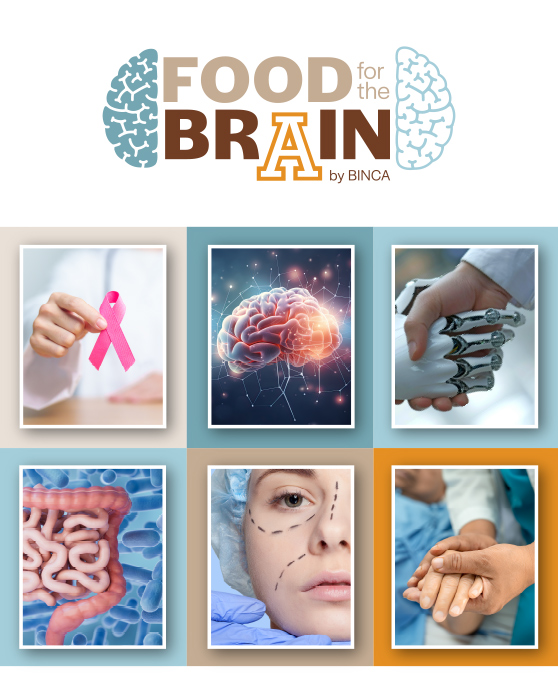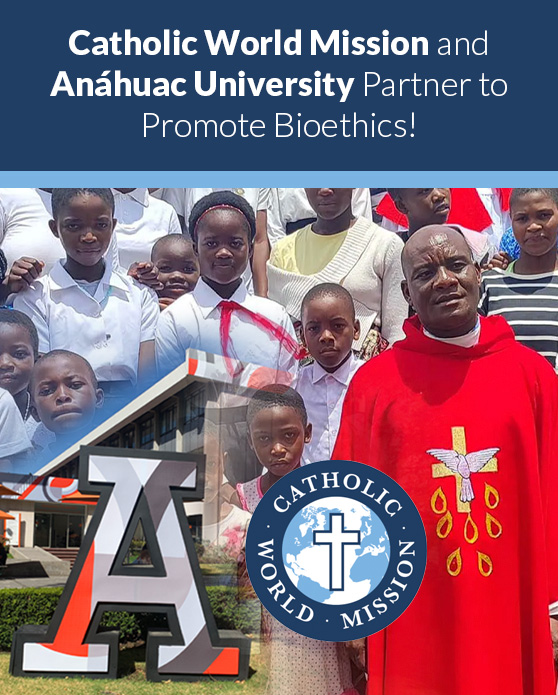29 de septiembre de 2025
Autor: Juan Manuel Palomares Cantero
English version
¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de la pantalla de tu celular o de la computadora que usas todos los días? La extracción de coltan en la República Democrática del Congo muestra con crudeza cómo puede ser vulnerada la dignidad humana1. Miles de personas, incluidos niños2, trabajan en minas improvisadas, con largas jornadas, riesgo constante de derrumbes y sin ninguna protección frente a los contaminantes. No es solo un problema laboral: desde la perspectiva de los derechos humanos y de la bioética, estas condiciones representan un atentado directo contra la vida y la integridad física. Reducir a la persona a un simple medio de producción niega su valor intrínseco y contradice principios fundamentales de respeto, justicia y reconocimiento de la corporeidad.
A esta situación se suma el control de milicias y grupos armados sobre los territorios ricos en coltan. El mineral se convierte en fuente de financiamiento de la violencia, mientras las comunidades pierden la posibilidad de decidir libremente su destino. Los niños son apartados de la escuela, las familias son desplazadas y el miedo se instala en la vida cotidiana. Lo que debería ser un recurso para impulsar el desarrollo y el bien común se transforma en motor de pobreza y guerra, donde el beneficio económico inmediato se impone sobre la justicia y la solidaridad.
Aunque se han impulsado iniciativas internacionales para dar mayor transparencia a la extracción de minerales, la corrupción, el contrabando3 y la fragilidad institucional han reducido su alcance. Este fracaso revela una omisión grave en la subsidiariedad: en lugar de capacitar y proteger a las comunidades locales, se mantiene una indiferencia global que perpetúa la injusticia. Por eso, más que un asunto técnico o económico, el coltan se convierte en un espejo incómodo: nos recuerda que la tecnología que usamos a diario no está desconectada de la vida y la dignidad de quienes sufren en su extracción4.
La cooperación al mal
Esta realidad nos conduce a una pregunta más profunda: ¿qué papel jugamos nosotros en esta cadena de injusticia? Para responder, la ética utiliza la categoría de cooperación al mal5, que describe cómo una persona puede implicarse en actos injustos, de manera directa o indirecta. Se distingue entre cooperación formal, cuando alguien comparte la intención del acto malo —como una milicia que decide explotar a niños para financiarse—, y cooperación material, cuando se colabora en el acto sin compartir su intención. En esta última forma entramos nosotros, los consumidores: no deseamos el daño, pero nuestras decisiones de compra mantienen vivo un sistema que lo provoca.
La reflexión también diferencia entre cooperación próxima y remota. La primera ocurre cuando la participación está muy cerca del acto, como el comerciante que adquiere coltan directamente de una mina ilegal. La segunda se da cuando la relación es más lejana, como el usuario que compra un celular sin conocer toda la cadena de producción. Aunque la distancia reduzca la responsabilidad, no la anula. La libertad humana no es indiferente: siempre está llamada a optar por lo bueno, y esa opción se refleja incluso en lo que consumimos.
En este marco, quienes utilizamos celulares, computadoras o tabletas no compartimos la intención de quienes explotan, pero sí cooperamos materialmente en la medida en que nuestra demanda sostiene ese mercado. La responsabilidad moral se matiza según la cercanía al acto y según las alternativas disponibles. No es lo mismo reemplazar un dispositivo por mero capricho que mantenerlo mientras cumple su función o elegir opciones con mayores garantías de justicia. La cooperación al mal, incluso cuando es remota, funciona como un recordatorio incómodo: nuestra libertad de consumo nunca está desligada de la dignidad de los demás6.
El consumo tecnológico
¿Puede considerarse neutral la forma en que usamos la tecnología? La respuesta es no. Cada celular, computadora o tableta que utilizamos contiene minerales cuya extracción, en muchos casos, ha estado marcada por la injusticia. Aunque la relación parezca lejana, existe un vínculo real: el consumo cotidiano forma parte de un engranaje global que puede sostener dinámicas de violencia7. Nos encontramos así en un dilema ético: la tecnología es indispensable para estudiar, trabajar y comunicarnos, pero su producción no siempre respeta la dignidad humana ni garantiza condiciones de justicia.
Ante este escenario, se pueden distinguir dos niveles de responsabilidad. El primero es el personal, que implica hacernos conscientes de nuestras elecciones. Informarnos sobre lo que adquirimos, evitar el consumo superfluo y valorar más el uso que la moda, son gestos que, aunque modestos, expresan nuestra capacidad de orientar la libertad hacia el bien. No se trata de dejar de usar tecnología, sino de asumirla como una herramienta que también refleja nuestras convicciones éticas.
El segundo nivel es el colectivo y estructural. Ningún consumidor, por sí solo, puede transformar un mercado tan amplio, pero la acción conjunta puede impulsar cambios reales. La presión social y ciudadana puede exigir a empresas y gobiernos mayor transparencia, certificaciones confiables y marcos legales que protejan a las comunidades mineras. Aquí cobran fuerza la subsidiariedad y la justicia: las instituciones no deben permanecer neutrales, sino actuar en favor de quienes cargan con el peso más alto de esta cadena. Visto así, el consumo tecnológico deja de ser un acto rutinario para convertirse en un espacio donde se juega nuestra responsabilidad compartida.
La proporcionalidad
Si aceptamos que nuestras elecciones no son neutrales, el siguiente paso es preguntarnos cómo evaluar su peso moral. ¿Es realmente lo mismo cambiar de celular cada año que conservarlo por varios más? La ética recuerda que no todas las decisiones tienen el mismo valor. El consumo compulsivo, guiado solo por la moda o el deseo de novedad, incrementa directamente la presión sobre los recursos y contribuye a la perpetuación de prácticas injustas8. En cambio, la decisión de moderar los reemplazos y aprovechar al máximo lo que ya se tiene refleja una forma distinta de situarse frente al mundo: con mayor conciencia de que nuestras acciones individuales tienen repercusiones colectivas.
La proporcionalidad también exige mirar nuestra actitud frente a la información disponible. Fingir que no sabemos de dónde provienen los minerales es una manera de reforzar la impunidad. La indiferencia, aunque sea silenciosa, legitima un sistema que niega derechos básicos. En contraste, la búsqueda de transparencia, la atención a las políticas empresariales y el apoyo a prácticas de comercio responsable son señales de un compromiso real con la justicia y con la dignidad humana. Aquí, el principio de subsidiariedad invita a reconocer que incluso las acciones más pequeñas tienen un lugar en la construcción del bien común.
Por último, la proporcionalidad nos recuerda que la conciencia multiplica la responsabilidad. Quien ya conoce estas realidades no puede refugiarse en la inocencia. La libertad humana está llamada a orientar sus elecciones hacia lo bueno, y esa orientación no se expresa solo en grandes gestos, sino también en lo ordinario: en cómo usamos, conservamos y valoramos la tecnología. Al final, cada decisión cotidiana abre o cierra posibilidades de justicia para otros.
Propuestas
Ante este panorama, surge la pregunta inevitable: ¿qué podemos hacer frente a un problema tan grande como la explotación vinculada al coltan? La respuesta no es rendirse, sino actuar desde los distintos niveles de nuestra vida personal y social. Aunque las circunstancias de cada persona sean distintas, hay quienes cambian sus dispositivos con frecuencia porque pueden y quienes los conservan por necesidad, los principios éticos son universales. Todos participamos en este consumo global y todos tenemos la capacidad de reconocer cuándo algo es injusto. Por eso, la dignidad humana nos reclama respuestas concretas.
En el plano personal, cada decisión cuenta. La cuestión no es prescindir de la tecnología, sino integrarla en la vida de manera más consciente: preguntarnos qué necesitamos realmente, valorar la durabilidad por encima de la moda y reconocer que incluso las elecciones pequeñas reflejan nuestra libertad responsable. Actuar con coherencia fortalece una cultura del respeto y abre espacios para la solidaridad.
En el plano institucional, el horizonte se amplía. Universidades, empresas, iglesias y organizaciones sociales pueden ser espacios de sensibilización y formación. No basta con enseñar a manejar herramientas digitales; es necesario generar una conciencia crítica sobre su trasfondo ético y social. De esta manera, la subsidiariedad se concreta en un acompañamiento que ayuda a la persona a ejercer mejor su libertad en favor del bien común.
Finalmente, en el plano político-jurídico, la responsabilidad se hace estructural. Gobiernos y organismos internacionales tienen el deber de garantizar trazabilidad, sancionar el comercio ilegal y promover la transparencia en toda la cadena de suministro. No es un gesto voluntario, sino una obligación de justicia y solidaridad con quienes cargan el peso de la explotación. Solo con instituciones firmes y con ciudadanos vigilantes el desarrollo tecnológico podrá orientarse auténticamente al servicio de la persona y no a su sacrificio.
Conclusión
El último grito de la moda tecnológica puede seducirnos con brillo y novedad, pero detrás de cada dispositivo se pueden esconder vidas marcadas por la explotación. Aunque nuestra cooperación al mal sea remota, no es inocente: cada elección de consumo contribuye a sostener o transformar este sistema. La dignidad humana nos recuerda que no hay neutralidad posible cuando lo que está en juego es la vida de niños, familias y comunidades enteras. El reto no es renunciar a la tecnología, sino usarla con libertad responsable y exigir justicia y solidaridad en su producción. El desafío ético de nuestra generación es integrar la innovación digital con el respeto irrestricto a la persona. Solo así la técnica podrá ser instrumento auténtico de desarrollo humano y no un lujo construido sobre el sufrimiento ajeno.
Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
1. Gockel, J.-C., & Muhindo, T. J. M. (Directores). (2022). Coltan-Fieber: Connecting People [Documental, Alemania, República Democrática del Congo]. Peaches & Rooster.
2. Ojewale, O. (2021, 18 de octubre). Child miners: The dark side of the DRC’s coltan wealth. ISS Africa.
3. Levinson, R., Lewis, D., & Rolley, S. (2025, 3 de julio). Major Rwandan coltan exporter bought smuggled Congolese minerals, a UN report says. Reuters.
4. Why it’s hard for Congo’s coltan miners to abide by the law. (2021, 21 de enero). The Economist.
5. Agulles Simó, P. (2006). Principios teológicos sobre la cooperación al mal y objeción de conciencia. En La objeción de conciencia farmacéutica en España (pp. 249–280). Edizioni Università della Santa Croce.
6. Sgreccia, E. (2009). Manual de bioética: Fundamentos e ética biomédica. Principia Editora.
7. Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs.
8. Sandel, M. J. (2012). What money can’t buy: The moral limits of markets. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx