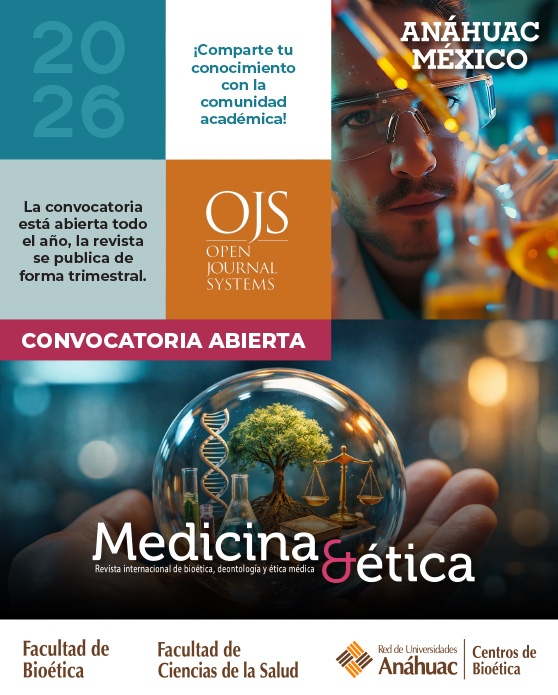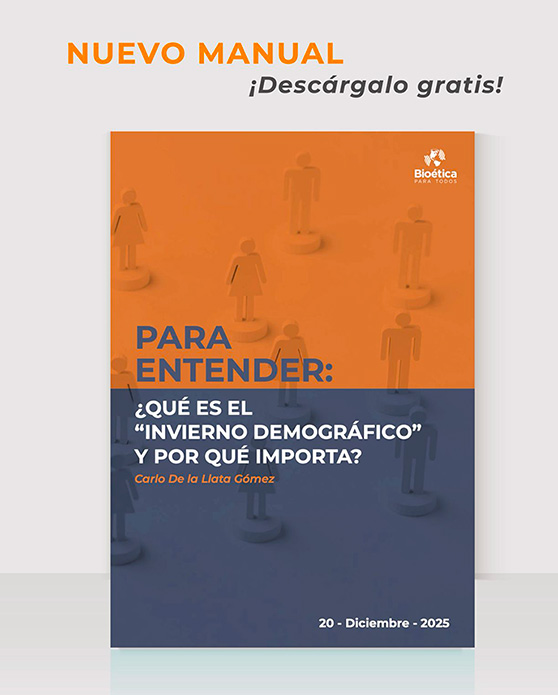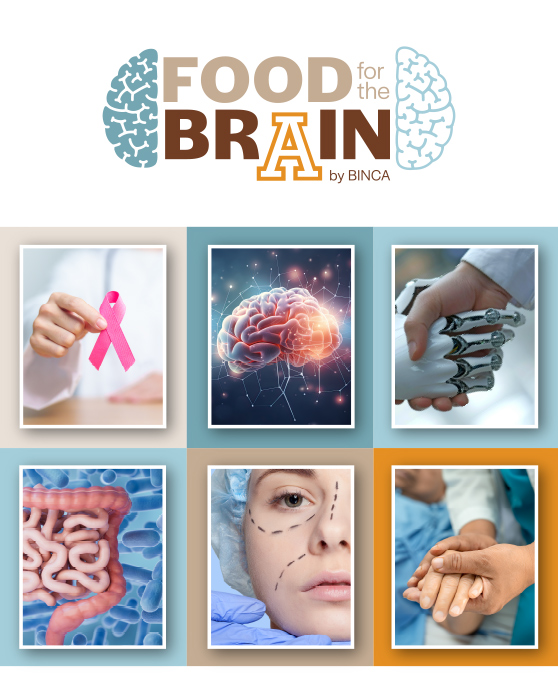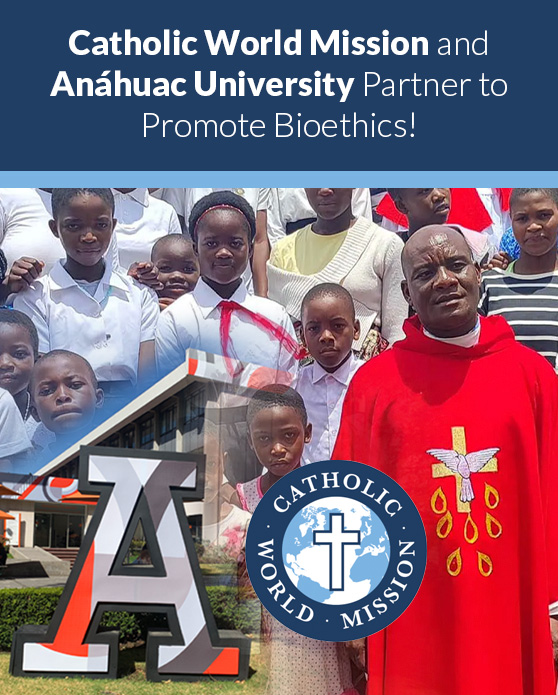22 de octubre de 2025
Autor: Enrique Mendoza Carrera
English version
“Nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos”
F. Nietzsche, 1887
Trascripción de la ponencia de Dr. Enrique Mendoza Carrera en la Mesa de Diálogo “Rehistorizar la bioética en México: la voz de los Expresidentes” en el marco de la celebración y conmemoración de los 30 años (1995 – 2025) de la Academia Nacional Mexicana de Bioética (ANMB) que se realizó el pasado 9 y 10 de octubre en la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM.
Me siento muy honrado -como expresidente- de la Academia Nacional Mexicana de Bioética de tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes desde este pensamiento y voz que incorpora la revisión del pasado, premisa que esta reunión académica nos concede “Entre Historia y Futuro”, de nuestra experiencia con la bioética con la plena intención de entender su evolucionar hasta este presente y como muy poéticamente pudiéramos decir: para posibilitar mejores circunstancias hacia el futuro, desde una conciencia posible, deslindada de la conciencia real como un ámbito de incertidumbre y cambios sociales, culturales, económicos, científicos, tecnológicos, que nos ha dado como resultado un contexto de hiper-positividad, una cultura digitalizada, que nos comunica, -pero no nos vincula-, que ha acercado lo lejano en términos virtuales, pero que en cambio nos ha quitado el cara a cara y la mirada cercana y cálida de las personas.
La bioética, desde su consolidación en los años setenta del siglo XX en el mundo, ha sido narrada principalmente desde un horizonte anglosajón, hospitalario y principialista, que consideró un punto de partida desde una ética de mínimos, como una realización y cuidado hacia el alter ego necesariamente suficiente.
Personajes tan relevantes como Van Rensselaer Potter, André Hellegers, Tom Beauchamp, James Childress, etc. marcaron el rumbo inicial con énfasis en la ética biomédica y los dilemas clínicos de las sociedades industrializadas. Sin embargo, este relato dominante ha invisibilizado -desde entonces- tradiciones, luchas sociales y contextos diversos que también han configurado la evolución de la bioética, incluso desde antes de los setenta como el Ing. Leopold en la agricultura en los USA y que el mismo Dr. Potter consideró como el primer bioeticista y la Dra. Raquel Carlson con su primavera silenciosa.
En este sentido, como un ámbito que necesitamos rescatar y darle un estatuto justo, que busque establecer las bases dinámicas de nuestra disciplina en una ética de máximos creciente, que marque el paso para intentar resolver los grandes problemas que tiene el mundo, que muchos tratan de negar, pero, que son una realidad en diferentes aspectos, todos vitales en términos de supervivencia y salud.
Por estos motivos es que resulta urgente re-historiar la bioética: es decir, reinterpretar sus orígenes, genealogías, horizontes, teorías y metodologías para responder a los desafíos globales contemporáneos y a los contextos locales, como el de nuestro país. Hoy más que nunca se requiere entender los cauces de una “historia efectual”, “de una fusión de horizontes” y de impedir una “deuda ética” a aquellos seres humanos que se supone debemos o deberíamos dejarles un legado de humanidad.
Re-historiar: es un acto hermenéutico y crítico, Re-historiar no significa negar el pasado, sino releerlo críticamente, genealógicamente, considerando que la genealogía se diferencia por tanto de la historia de los historiadores, en que más, que pretender dar cuenta del pasado, plantea la necesidad de indagación de los procesos que han hecho posible en la historia una configuración presente. No dudando que es el problema de la libertad, el que en realidad atraviesa sus primeros trabajos destinados a desvelar la estructura profunda de las relaciones del saber de nuestro tiempo. El resultado es una ontología histórica de nosotros mismos en relación a la verdad a través de la cual nos constituimos en sujetos de conocimiento (Foucault, 1996).
En este sentido, la bioética no puede reducirse a la cronología de textos y comités, sino que debe reconocerse como un campo vivo, en tensión entre discursos hegemónicos y experiencias alternativas. Esto implica incluir voces históricamente excluidas: epistemologías indígenas, bioéticas feministas, tradiciones comunitarias y saberes situados. Como señala Paulo Freire (1970/2020), la conciencia crítica consiste en reconocer el mundo no como algo dado, sino como algo transformable; este principio también puede aplicarse a la historia de la bioética.
Re-historiar la bioética a nivel global, que inicio en el plano internacional, desde el relato tradicional centrado en el “principalismo” de Georgetown Universito y en la ética de la investigación biomédica tras el Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki. No obstante, hoy resulta evidente que esta perspectiva es insuficiente, dado que es necesario entender profundamente algunos preceptos clave:
Ampliación del horizonte: Potter (1988) propuso una “bioética global” orientada a la supervivencia del planeta, anticipando lo que Edgar Morin (2000) denominaría una ética de la complejidad. En esta precisión la bioética es importante que pueda definir su rumbo hacia:
La Descolonización de la bioética: autores como Boaventura de Sousa Santos (2010) y Walter Mignolo (2007) advierten que la modernidad produjo un “epistemicidio” que invisibilizó conocimientos no occidentales. La bioética necesita abrirse a un pluralismo epistémico.
Nuevos campos emergentes: la algorética, la neuroética, la ecoética y la ética cuántica representan expansiones que muestran cómo la bioética debe dialogar con la inteligencia artificial, la neurociencia y las ciencias de la vida en un marco transdisciplinario.
La Ética planetaria: como señala Leonardo Boff (2002), nos indica que, el cuidado de la Tierra y la humanidad son inseparables; una bioética re-historiada debe ser también bioética de la casa común: nuestra tierra, que auspicie un sentido de comunidad para entender que como la vida, sólo tenemos un planeta.
Re-historiar la bioética en América Latina y México, es buscar un fundamento que tiene su base en esta misma América Latina, donde la bioética se ha vinculado históricamente a la defensa de derechos humanos y a la crítica de la desigualdad estructural, veamos algunos de ellos en calidad de ejemplos de enfoques latinoamericanos:
Volnei Garrafa (2005) ha desarrollado la “bioética de intervención”, centrada en justicia social y equidad. Fernando Lolas (2002) ha subrayado la dimensión cultural de la bioética, y Carla Zavaleta (2020) ha propuesto una bioética de la conciencia clínica en salud pública.
La bioética en nuestro México: se significó socialmente desde la Comisión Nacional de Bioética y Academia Nacional Mexicana de Bioética (1995) las cuales se constituyen en hitos institucionales, aislados y con poco movimiento en lo que se refiere a políticas públicas de la salud, más orientados al desarrollo académico que a la incorporación de soluciones éticas de la vida ciudadana. No obstante:
Persisten grandes retos: la inequidad en salud, la marginación de pueblos originarios, la llamada “medicina marginada” o enfermedades raras (enfermedades sin diagnóstico y tratamiento), y la débil cultura de seguridad del paciente.
La pedagogía crítica de Freire ofrece un marco útil para entender que la bioética mexicana debe ser no solo normativa, sino también emancipadora, orientada a la transformación social y a la integración de comunidades filosóficas.
Los desafíos que impulsan la re-historización, son aquellos que llevan a cabo una diferenciación, es decir la bioética del siglo XXI enfrenta problemas que no existían en los setenta del siglo pasado, es decir, las dimensiones:
Globales: tienen ahora el fenómeno social de la inteligencia artificial, biotecnología y edición genética, transhumanismo, crisis climática, migraciones masivas.
Nacionales: la precariedad del sistema de salud, violencia estructural, desigualdad territorial, corrupción y regulación bioética insuficiente.
Estos desafíos exigen una bioética transdisciplinar y situada, capaz de dialogar con la ciencia, la tecnología, la política y la cultura.
Conclusiones
Re-historiar la bioética es un ejercicio de memoria crítica y de esperanza. Significa recuperar sus múltiples raíces, reconocer sus silencios y reorientarla hacia la justicia, la dignidad y la sostenibilidad. México, con su experiencia en derechos humanos, salud pública y conciencia crítica, tiene mucho que aportar al debate global. En un mundo marcado por la complejidad y la vulnerabilidad, la bioética re-historiada debe ser plural, planetaria y profundamente humana.
La necesidad de re-historiar la bioética. Es decir, volver a narrar, reinterpretar y resignificar su historia para que responda a los desafíos globales actuales y, en particular, a los de México y América Latina.
Esta propuesta va más allá de la cronología: no se trata solo de contar la historia de la bioética, de cómo surgió en EE.UU. en los años 70, (o de F. Jahr (1927) del siglo pasado, sino de reconocer historias silenciadas o marginadas. En ningún caso debe ganar el silencio.
Es plantearnos el reto de una nueva hermenéutica: re-historiar implica leer la bioética a la luz de problemas contemporáneos (IA, crisis climática, vulnerabilidad sanitaria, pandemias, colonialidad del saber).
Además, adicionalmente he revisado con detenimiento el tema académico de la “deuda ética para el cambio generacional permeado por la tecnología”, el cual se puede entender como un concepto emergente que combina tres planos: el ético, el generacional y el tecnológico.
La noción de “deuda ética” hace referencia a las responsabilidades que una generación acumula frente a otra, no sólo en lo material o económico (como se habla en economía intergeneracional), sino en valores, cuidado del entorno, acceso justo a oportunidades y en la transmisión de capacidades para vivir con dignidad. En este caso, la deuda se relaciona con: la equidad intergeneracional: ¿qué tipo de mundo, instituciones y tecnologías hereda la generación adulta a los jóvenes? En cuanto al legado cultural y moral: no basta con dejar herramientas, sino también criterios para usarlas de forma responsable.
En el contexto actual, el cambio de una generación a otra está profundamente atravesado por transformaciones tecnológicas (IA, biotecnología, plataformas digitales, medicina de precisión, etc.). Ello genera tensiones: en relación a brechas digitales: jóvenes nativos digitales frente a adultos que adoptan tardíamente. Nuevas formas de poder y exclusión: quienes dominan la tecnología pueden concentrar ventajas sociales, educativas o económicas. Reconfiguración de identidades y valores: la relación con el tiempo, el cuerpo, la intimidad y la comunidad cambia radicalmente en cada generación.
La Tecnología como permeación, tiene que ver con que la tecnología no es un simple instrumento, sino un entorno que “permea” la vida cotidiana y que transforma: es necesario en calidad emergente la educación: que el acceso al conocimiento esté mediado por algoritmos. La salud: desde la telemedicina hasta la inteligencia artificial cuántica, que modifican diagnósticos y decisiones clínicas. La política y la ciudadanía: la acción pública y la deliberación ética se desplazan hacia espacios digitales.
La bioética global (desde la UNESCO, OMS/OPS), se plantea la obligación de integrar justicia, equidad y respeto a la dignidad en el desarrollo tecnológico. En la ética de la complejidad (Morin), se subraya la responsabilidad de pensar el impacto de nuestras acciones en cadenas largas de generaciones. Autores como Hans Jonás hablaron de un “principio de responsabilidad” hacia el futuro: es decir, actuar hoy pensando en las consecuencias para quienes aún no nacen.
La “deuda ética” en este marco significa que la generación adulta está obligada a preparar condiciones justas, críticas y sostenibles para que las generaciones jóvenes puedan habitar un mundo intensamente mediado por la tecnología, sin quedar atrapados en desigualdades, sesgos o riesgos no previstos.
Referencias
- Boff, L. (2002). El cuidado esencial: Ética de lo humano, compasión por la Tierra. Madrid: Trotta.
- Foucault, (1996) Hermenéutica del sujeto. Editorial Altamira. Argentina.
- Freire, P. (2020). Pedagogía del oprimido. Siglo XXI. (Original publicado en 1970).
- Garrafa, V. (2005). Bioética de intervención: una perspectiva latinoamericana. Revista Brasileira de Bioética, 1(2), 103-120.
- Lolas, F. (2002). Bioética y antropología médica: fundamentos y perspectivas. Acta Bioethica, 8(2), 179-186.
- Mignolo, W. (2007). La idea de América Latina. Barcelona: Gedisa.
- Morin, E. (2000). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO.
- Potter, V. R. (1988). Global bioethics: Building on the Leopold legacy. Michigan State University Press.
- Santos, B. de S. (2010). Epistemologías del Sur. México: Siglo XXI.
- Zavaleta, C. (2020). Conciencia clínica y ética del cuidado en la salud pública latinoamericana. Revista Peruana de Bioética, 2(1), 15-27.
El Dr. Enrique Mendoza Carrera ha sido presidente de la Academia Nacional Mexicana de Bioética durante la mesa directiva 2016-2018. Es Socio Presidente de la firma Asesoría en Bioética, Educación y Salud, S. C., donde promueve la capacitación ética en investigación. Ha participado activamente en comités de ética en investigación clínica, particularmente en psiquiatría, y en la evaluación de protocolos biomédicos. Actualmente es miembro del Seminario interdisciplinario de Bioética (SIB) y cuenta con una prolífica producción bibliográfica en bioética.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx