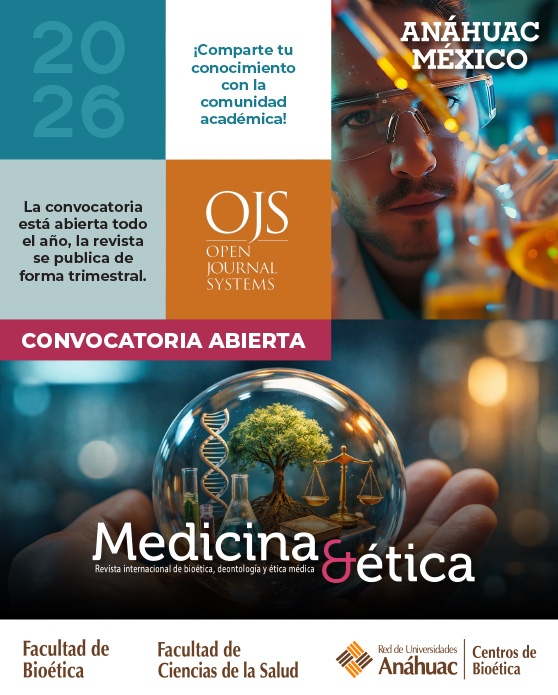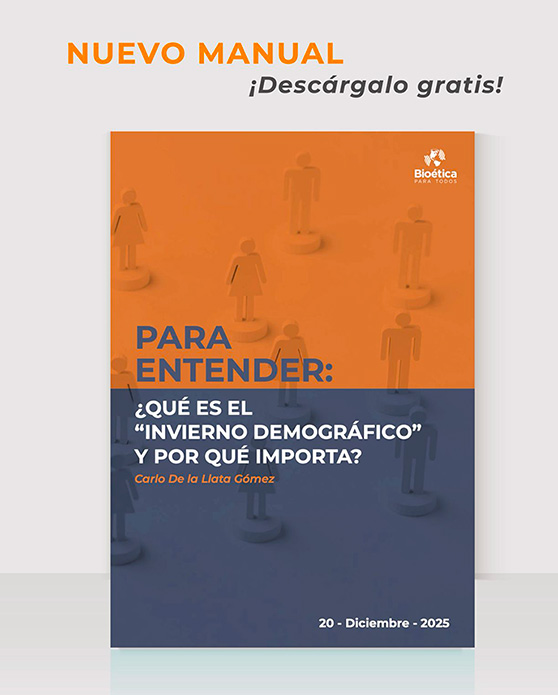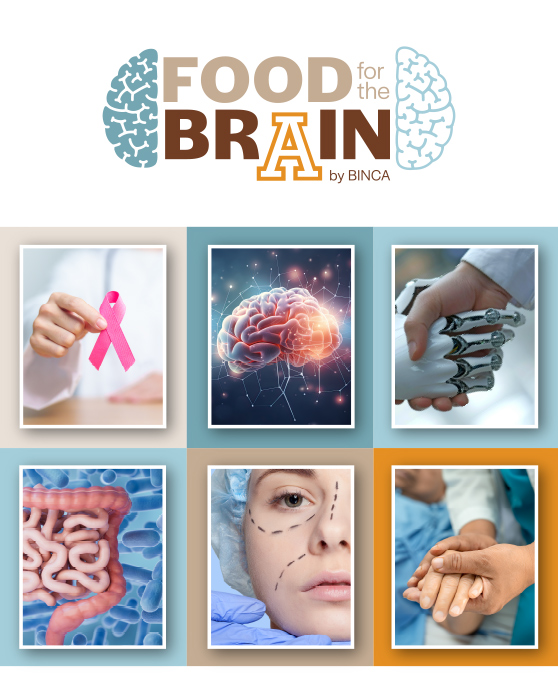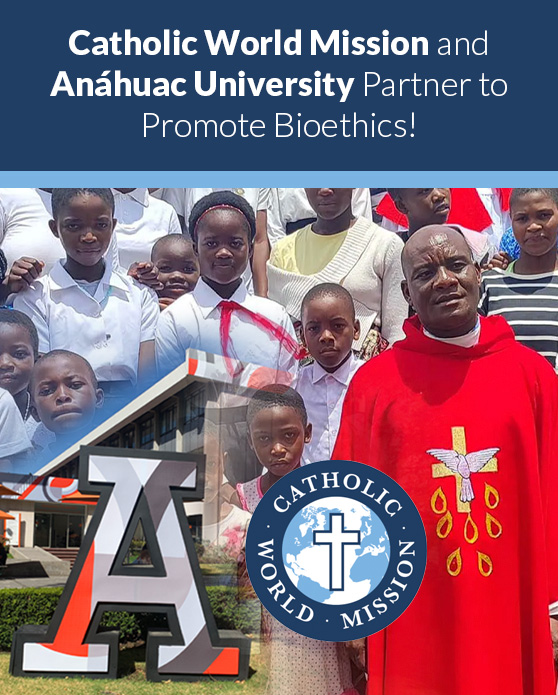19 de septiembre de 2025
Autor: Juan Manuel Palomares Cantero
English version
¿Qué tan frágil es nuestra capacidad de convivir con quien piensa distinto? La pregunta incomoda, pero atraviesa la vida pública contemporánea. Vivimos en sociedades donde el desacuerdo ya no siempre se resuelve con argumentos, sino con descalificaciones, cancelaciones e incluso con violencia. El espacio común, que debería ser un lugar de encuentro, se ha ido transformando en un campo de batalla simbólico donde cada voz parece obligada a convertirse en bando.
La democracia, en teoría, se alimenta de pluralidad. Pero en la práctica, la pluralidad incomoda: nos exige escuchar lo que contradice nuestras certezas, tolerar interrupciones que quiebran la rutina, y aceptar que la unanimidad es más ilusión que realidad. Frente a esa incomodidad, las respuestas suelen oscilar entre el silencio impuesto y la confrontación sin salida.
Lo que está en juego no es solo la gestión de los desacuerdos, sino la viabilidad misma de la convivencia. ¿Podemos sostener una vida en común sin renunciar a la diversidad que nos define? ¿Seremos capaces de elegir la palabra por encima del grito, la escucha por encima de la hostilidad? Estas preguntas son el punto de partida de una reflexión urgente sobre diálogo, libertad y tolerancia en tiempos marcados por la polarización.
El caso de Charlie Kirk y su simbolismo
Charlie Kirk fue un activista que, en pocos años, consiguió levantar una plataforma con gran presencia en la vida pública de Estados Unidos. Fundador de Turning Point USA1, conectó con jóvenes y con públicos muy diversos gracias a un estilo directo, sostenido por una presencia constante en medios y redes. Esa llegada amplia lo volvió figura de referencia para unos y blanco de críticas para otros, hasta convertirse en un símbolo de su tiempo. Como recuerda Paul Ricoeur en Caminos del reconocimiento2, toda identidad pública se juega entre el ser reconocido y el ser negado; Kirk encarnó con nitidez esa tensión.
Su asesinato, en septiembre de 2025, solo se entiende en el telón de fondo de una sociedad crispada. Temas como el aborto, la identidad, la migración, la religión o la libertad de expresión se volvieron trincheras donde los matices ceden ante el eslogan. Por su visibilidad, Kirk terminó representando para algunos una causa que defender y, para otros, una agenda que combatir. John Locke ya advertía en la Carta sobre la tolerancia3, que negar legitimidad a la conciencia del distinto empuja a la imposición y al conflicto: cuando la discrepancia deja de tramitarse en la palabra, la vida pública se degrada y todos perdemos.
El símbolo, sin embargo, no se agota en la biografía. Lo que su muerte deja al descubierto es un déficit de encuentro: una dificultad social para sostener desacuerdos sin romper el vínculo. Martin Buber lo formuló en Yo y Tú4: el “Yo” solo se realiza en el encuentro con un “Tú”. Cuando el otro queda reducido a etiqueta o bando, el espacio común se encoge y la conversación se vuelve imposible. Por eso, más allá de las simpatías o antipatías que despertara su figura, el caso nos interroga sobre una tarea pendiente: recuperar la capacidad de escuchar y de decir sin anular al interlocutor. No está en juego solo la memoria de un activista; está en juego la viabilidad del diálogo como base mínima para vivir juntos en sociedades plurales.
El diálogo como necesidad humana
Desde sus orígenes, el ser humano se define como un ser en relación. Nadie se explica a sí mismo en soledad, porque la identidad se forma en el contacto con los demás: en la palabra que confirma, en la objeción que desafía, en la mirada que nos reconoce. El diálogo no es, por tanto, un recurso secundario, sino el ámbito donde nos descubrimos como personas y nos vinculamos con otros. Martin Buber lo expresó con fuerza en Yo y Tú: el “Yo” solo alcanza plenitud cuando se abre al encuentro con un “Tú”. Allí donde ese intercambio se interrumpe, la experiencia humana se empobrece y la vida social se fragmenta.
El diálogo auténtico tampoco puede reducirse a una conversación superficial. Implica una búsqueda compartida de sentido. Jürgen Habermas subrayó en su Teoría de la acción comunicativa5, que la legitimidad de las normas solo nace del “discurso práctico” entre interlocutores libres e iguales. En clave bioética, Diego Gracia recordaba en Fundamentos de bioética6, que escuchar y ser escuchado forma parte del núcleo de la dignidad humana: es un derecho que sostiene la posibilidad de confiar, de cooperar y de construir proyectos comunes.
La historia muestra cómo el recurso al diálogo ha evitado enfrentamientos y abierto caminos de reconciliación. Los procesos de transición política tras regímenes autoritarios, los pactos que pusieron fin a conflictos internos o los consensos internacionales en defensa de los derechos humanos son ejemplos de que la palabra puede abrir horizontes más amplios que la imposición. Hans-Georg Gadamer, en Verdad y método7, lo sintetizó al afirmar que el diálogo verdadero exige apertura y disposición a dejarse interpelar por lo que el otro dice. Cuando esa actitud se mantiene, incluso los desacuerdos más profundos pueden convertirse en oportunidades de aprendizaje. Por eso, cultivar el diálogo no es un lujo, sino una condición indispensable para sostener sociedades plurales que aspiren a la justicia y a la paz.
Libertad de expresión y diversidad de opiniones
La libertad de expresión constituye un fundamento indispensable para toda sociedad democrática. No se limita a permitir que alguien hable sin censura, sino que garantiza que cada persona pueda manifestar sus convicciones en el espacio público sin temor a represalias. Este derecho abre la posibilidad de una ciudadanía activa, capaz de cuestionar, exigir rendición de cuentas y proponer alternativas. Como señala Elio Sgreccia en su Manual de Bioética8, respetar la palabra del otro es respetar su interioridad; restringirla equivale a vaciar de sentido su presencia en la comunidad. Allí donde la voz se limita, la vida democrática se vuelve frágil y dependiente del conformismo.
La pluralidad de opiniones no divide, sino que constituye el verdadero motor del progreso humano. La ciencia ha avanzado por el contraste de hipótesis; la política se ha enriquecido cuando proyectos rivales obligaron a pactar; la cultura ha florecido al integrar perspectivas diversas. Emmanuel Mounier recordaba en El personalismo9, que la persona no se encierra en sí misma, sino que crece en relación con los demás, y que reconocer la alteridad es condición de toda existencia auténtica. Desde esa clave, la pluralidad no es una amenaza a gestionar, sino un horizonte que amplía lo humano y fortalece la convivencia.
El desafío actual surge cuando la diferencia se percibe como un riesgo a controlar. Restringir voces o excluir miradas implica privar a la sociedad de posibilidades nuevas de comprensión y de acción. Sgreccia advertía que una ética de la vida solo se sostiene si reconoce la dignidad de todos, también de quienes sostienen posturas contrarias. Por eso, la tarea no es uniformar el espacio público, sino construirlo de manera que libertad de expresión y respeto mutuo se fortalezcan recíprocamente. La madurez democrática consiste en aprender a convivir con la diversidad, sin confundirla con fragmentación, sino asumiéndola como signo de vitalidad social.
La tolerancia frente a las intrusiones civiles
La vida democrática no discurre en un orden perfecto, sino en medio de interrupciones, protestas y voces que desafían lo previsto. Estas intrusiones civiles —desde la manifestación que irrumpe en un acto hasta la intervención inesperada en un debate— pueden incomodar, pero son parte esencial de la vida en común. Nos recuerdan que el espacio público no pertenece a una sola perspectiva, sino que se construye a partir de múltiples voces que conviven y se interpelan. Emmanuel Mounier, en El personalismo, subrayaba que la persona se forma precisamente en el roce con el otro, donde la diferencia resulta incómoda, pero fecunda.
La tolerancia frente a estas irrupciones no equivale a indiferencia ni a concesión, sino a un ejercicio de madurez cívica: reconocer que el otro tiene derecho a expresarse aun cuando su voz sea inoportuna o desafiante. Como indicaba Elio Sgreccia en su Manual de Bioética, respetar a la persona implica también respetar el modo en que manifiesta su conciencia. Esa aceptación no obliga a compartir lo ajeno, pero sí a admitir su legitimidad. Así, la convivencia no se quiebra frente a la diferencia, sino que se robustece en la capacidad de integrarla sin diluir las convicciones propias.
La tradición ilustrada condensó este principio en una fórmula célebre, atribuida a Voltaire pero redactada en realidad por Evelyn Beatrice Hall en The Friends of Voltaire10: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.” La frase conserva toda su vigencia: la tolerancia no disuelve el desacuerdo, lo convierte en oportunidad de convivencia. Allí donde se rechaza, brota el fanatismo y la exclusión; allí donde se practica, la democracia gana solidez. Aprender a soportar las intrusiones civiles, con la incomodidad que conllevan, es afirmar que la pluralidad es riqueza y que una democracia viva se mide no por la ausencia de disonancias, sino por su capacidad de integrarlas como parte de su fuerza.
Conclusiones
El asesinato de Charlie Kirk nos recuerda con crudeza que la violencia nunca puede ser respuesta legítima al desacuerdo. Ninguna diferencia de ideas justifica arrebatar la vida de otro ser humano, porque la dignidad es un valor absoluto que no depende de posturas políticas ni de afinidades ideológicas. Defender la vida física del adversario es el primer paso para cualquier sociedad que aspire a llamarse justa.
La experiencia de los últimos años demuestra que sin respeto mutuo no hay democracia, y que sin diálogo la convivencia se desmorona. Pero el respeto no puede quedarse en un gesto abstracto: exige un compromiso real con la justicia, la solidaridad y la construcción de un espacio público donde la palabra sustituya al insulto, y la escucha alimente la posibilidad de acuerdos. La no violencia, entendida no solo como ausencia de agresión, sino como voluntad activa de encuentro, se convierte así en la vía más humana y más política de sostener comunidades plurales.
La pregunta vuelve a interpelarnos: ¿estamos dispuestos a convivir sin excluir, a escuchar sin anular, a disentir sin destruir? La memoria de esta tragedia puede ser semilla de reconciliación si reconocemos que solo cuidando la vida y la dignidad de cada persona podremos construir un futuro compartido.
Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética. Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
1. Turning Point USA. (2025). Home. https://tpusa.com/
2. Ricoeur, P. (2006). Caminos del reconocimiento: Tres estudios (A. Neira, Trad.). Fondo de Cultura Económica.
3. Locke, J. (2025). Carta sobre la tolerancia, Editorial Aroha.
4. Buber, M. (2024). Yo y Tú (C. Díaz Hernández, Trad.). Herder Editorial.
5. Habermas, J. (2014). Teoría de la acción comunicativa (Vol. 2). Trotta. ISBN: 978-8498790726
6. Gracia, D. (2008). Fundamentos de bioética (2.ª ed.). Editorial Triacastela. ISBN: 9788495840332
7. Gadamer, H.-G. (1977). Verdad y método (T. I; A. Agut y R. de Agapito, Trads.). Ediciones Sígueme. (Obra original publicada en 1960).
8. Sgreccia, E. (2012). Manual de bioética. I: Fundamentos y ética biomédica (P. Cervera Barranco et al., Trads.). Biblioteca de Autores Cristianos. ISBN: 9788422016205
9. Mounier, E. (2002). El personalismo: Antología esencial (C. Díaz et al., Trads.). Ediciones Sígueme. ISBN: 9788430114610
10. Hall, E. B. (1906). The friends of Voltaire. Smith, Elder & Co.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx