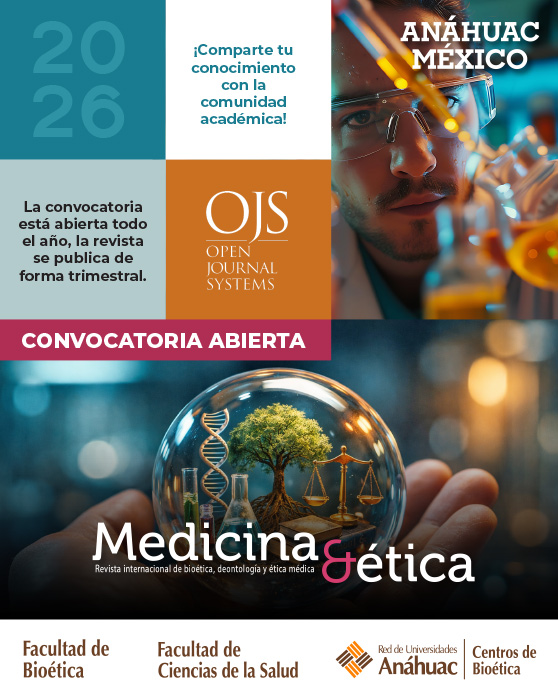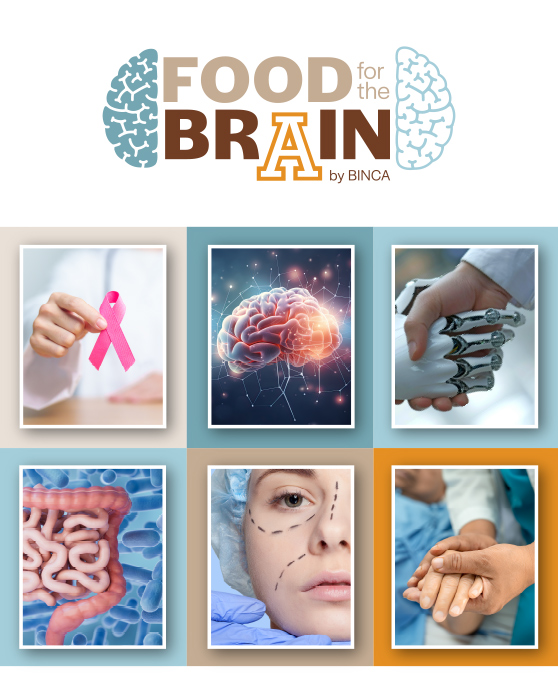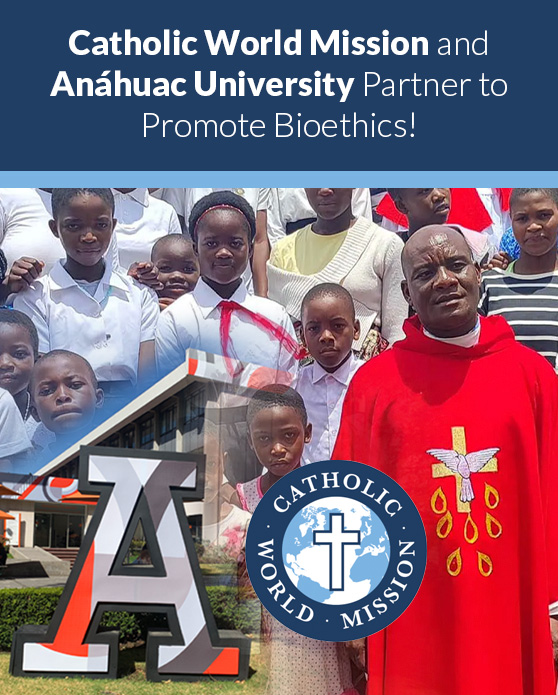24 de septiembre de 2025
Autores: Víctor Hugo Cabrera Espinosa y Juan Manuel Palomares Cantero
English version
Introducción
En el horizonte de la Razón Abierta, las ciencias de la salud no pueden limitarse a la mera eficacia técnica ni a la aplicación de protocolos, pues su misión más profunda se mide en la capacidad de custodiar la verdad, reconocer a la persona, orientar hacia el bien y abrirse al sentido. Este último constituye el eje integrador que permite comprender la salud no solo como ausencia de enfermedad, sino como un camino donde la vida humana se interpreta, se acompaña y se dignifica. Al hacer esto posible, a través de hábitos actitudinales, el mismo médico se trasciende a sí mismo por el acto de amor decidido hacia el enfermo desvalido, así, llena de sentido sus decisiones y acciones, la práctica de esta compasión es meritorio a nivel natural e incluso a nivel sobrenatural. Hablar de sentido en la práctica sanitaria es, por tanto, interrogarse sobre lo que da coherencia a la existencia en medio de la fragilidad y el sufrimiento, y preguntarse qué significa curar, cuidar y acompañar más allá de los resultados inmediatos. Desde esta perspectiva, recuperar el sentido es condición indispensable para que la medicina y disciplinas afines se mantengan fieles a su vocación humanizadora en el mundo contemporáneo.
El sentido como categoría antropológica
El sentido constituye una categoría antropológica esencial para comprender la experiencia de la salud y del sufrimiento. Viktor Frankl mostró que incluso en medio del dolor más radical la vida mantiene su valor cuando existe un porqué que sostenga el para qué o para quién de la existencia1. En la práctica clínica, esto significa que los pacientes no buscan solo datos técnicos, sino una orientación que dé significado a su enfermedad y cuidado. Desde una visión realista, Robert Spaemann distinguió entre lo bueno en sentido relativo, útil para fines inmediatos, y lo bueno en sentido absoluto, valioso en sí mismo y criterio último de acción2. En la misma dirección, Elio Sgreccia recordó que toda intervención debe respetar la unidad de cuerpo, psique y espíritu3, mientras que Juan Manuel Burgos y Martha Tarasco han insistido en que la centralidad de la persona es el verdadero núcleo desde el cual se interpreta la salud y el sufrimiento4,5.
Ahora bien, cuando este horizonte se eclipsa, las ciencias de la salud caen en reduccionismos que oscurecen su misión. Robert Spaemann advirtió que el bien no puede depender de consensos cambiantes, y Burgos señaló que la dignidad no es negociable ni fruto de convenciones. Tarasco subrayó que el cuidado no puede reducirse al paternalismo tecnocrático, pues se teje siempre en la corresponsabilidad, y Sgreccia insistió en que el enfermo debe ser reconocido como sujeto de decisión. Eduardo Ortiz Llueca mostró cómo el utilitarismo instrumental convierte la racionalidad en mero cálculo de medios y fines, con el riesgo de despersonalizar al paciente6, mientras que Luis Miguel Pastor propone recuperar la centralidad de las virtudes para devolver a la práctica médica su orientación humanizadora7. Recuperar el sentido implica, en última instancia, situar de nuevo a la persona en el centro y superar la lógica fría de la mera eficacia. La indiferencia, el utilitarismo, el conformismo y la normalización de lo banal serían los enemigos a vencer.
El sufrimiento y la pregunta radical por el sentido
El sufrimiento es un lugar privilegiado en el que emerge con radicalidad la pregunta por el sentido. Eric Cassell recordaba que la misión de la medicina no se limita a curar enfermedades, sino que implica también aliviar el sufrimiento, entendido como una amenaza a la integridad de la persona en todas sus dimensiones8. El dolor físico puede mitigarse con fármacos, pero el sufrimiento trasciende lo biológico y demanda acompañamiento, escucha y horizontes de significado. Viktor Frankl mostró que incluso en circunstancias extremas la vida conserva su valor si existe un porqué que sostenga el para qué, o el para quién de la propia existencia, y Robert Spaemann subrayó que lo verdaderamente bueno no puede reducirse a la utilidad, sino que remite a lo valioso en sí mismo. En este horizonte, Emmanuel Lévinas habló del rostro del otro como epifanía que interpela y reclama responsabilidad, para mostrar que la ética comienza en el reconocimiento del prójimo vulnerable9. De este modo, acompañar al paciente en la fragilidad no es un acto accesorio, sino el núcleo del cuidado, pues revela que somos constitutivamente seres en relación y que incluso en la debilidad extrema el sentido puede abrirse como camino de dignificación y comunión.
Esta dimensión se enlaza con la importancia de la narrativa en la construcción de identidad. Paul Ricoeur destacó que comprendernos a nosotros mismos implica narrarnos, y en el ámbito de la salud esta intuición adquiere un valor singular: los pacientes no solo buscan diagnósticos, sino integrar la enfermedad en la trama de su vida. Howard Brody y Arthur Kleinman mostraron cómo las historias de enfermedad permiten resignificar el sufrimiento y recuperar el control, haciendo del profesional de la salud un acompañante humanizador, -que brinda continente y resiliencia-, más que un mero técnico10. Martha Tarasco añade que la vulnerabilidad no es un simple rótulo social, sino la expresión de una fragilidad ontológica compartida, visible en la corporeidad amenazada. Reconocer esta condición permite entender cada historia clínica como relato de vulnerabilidad y resistencia. En esta línea, Juan Manuel Burgos insiste en que el cuidado debe mantener a la persona en el centro y no en criterios parciales de utilidad o eficacia. Dar voz al paciente significa devolverle su lugar como protagonista de su propia existencia, mostrando que el sentido no se impone desde fuera, sino que se descubre en el diálogo y en los vínculos que sostienen la vida incluso en medio del dolor. No significa asumir un rol de psicoterapeuta, sino “estar con el paciente” con miranda profunda, escucha activa y proactividad en la compasión.
Valores permanentes como fundamento del sentido
Para que el sentido ilumine la práctica sanitaria, esta debe anclarse en valores permanentes que no dependen de consensos efímeros, sino que se reconocen como parte de la experiencia humana. La dignidad recuerda que cada paciente es un fin en sí mismo y nunca un medio; la solidaridad muestra que el sufrimiento se transforma cuando se comparte; la esperanza enseña a descubrir posibilidades de bien incluso en contextos límite; y la trascendencia revela que la vida humana rebasa la mera biología y la productividad. Como señaló Alasdair MacIntyre, se trata de “bienes internos a la práctica”, que dan plenitud al cuidado más allá de recompensas externas11. En la misma dirección, Elio Sgreccia insistía en que cada acción sanitaria debe resguardar la unidad integral de la persona, y Martha Tarasco subrayaba que reconocer la vulnerabilidad compartida permite tejer vínculos de respeto y responsabilidad.
Estos valores se concretan en virtudes que permiten al profesional ser más que un técnico: prudencia para deliberar con acierto en lo complejo, compasión para acompañar con empatía, justicia para garantizar equidad y fortaleza para sostenerse ante el sufrimiento propio y ajeno. Edmund Pellegrino y David Thomasma recordaban que la medicina, en su raíz, es un acto moral antes que técnico, y por ello formar en virtudes resulta indispensable para integrar competencia científica y orientación ética. Solo así cada intervención puede contribuir a la dignificación del paciente, manteniendo vivo el horizonte de sentido que da coherencia y humanidad a la práctica de la salud12.
El sentido en la formación sanitaria
La formación en ciencias de la salud ha privilegiado lo técnico, descuidando la dimensión humanizadora que exige acompañar al paciente en su complejidad existencial. De ahí la urgencia de recuperar espacios educativos donde el sentido tenga un lugar central. Recursos como seminarios de ética, comunidades de diálogo interdisciplinar, análisis de casos y talleres de narrativa pueden preparar a profesionales capaces de integrar innovación y humanidad, garantizando que cada persona sea atendida en su singularidad.
Conclusión
En definitiva, recuperar el sentido en las ciencias de la salud exige reorientar la práctica y la formación hacia un horizonte que integre verdad, bien y dignidad personal frente a la complejidad contemporánea. La medicina alcanza su auténtica vocación cuando el cuidado se entiende como acompañamiento que escucha, reconoce la vulnerabilidad y se inspira en convicciones éticas firmes. Desde esta perspectiva, la Razón Abierta ofrece un marco fecundo para articular ciencia y ética, profesión y humanismo y razón con esperanza, en un mismo proyecto: proteger la vida y afirmar su valor en toda circunstancia.
Víctor Hugo Cabrera Espinosa es Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Maestro en Filosofía por la Universidad Anáhuac México Sur y candidato a Doctor en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior. Posee un Diplomado en Humanismo Integral para Formadores y ha coordinado materias de humanidades en la Universidad Anáhuac. Con más de veinte años de experiencia docente, ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en filosofía y psicología, y ha sido reconocido por su excelencia académica. Como psicólogo clínico, ha colaborado en instituciones de salud mental. Actualmente, se desempeña como profesor de tiempo completo en la Dirección Académica de Formación Integral de la Universidad Anáhuac México.
Juan Manuel Palomares Cantero es abogado, maestro y doctor en Bioética por la Universidad Anáhuac, México. Fue director de Capital Humano, director y coordinador general en la Facultad de Bioética. Actualmente se desempeña como investigador en la Dirección Académica de Formación Integral de la misma Universidad. Es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética.
Este artículo fue asistido en su redacción por el uso de ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada por OpenAI.
Las opiniones expresadas en este blog son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente representan la postura oficial del CADEBI. Como institución comprometida con la inclusión y el diálogo plural, en CADEBI promovemos y difundimos una diversidad de voces y enfoques, con el convencimiento de que el intercambio respetuoso y crítico enriquece nuestra labor académica y formativa. Valoramos y alentamos todos los comentarios, respuestas o críticas constructivas que deseen compartir.
1. Frankl, V. E. (2004). El hombre en busca de sentido (25.ª ed., trad. C. Martín). Herder. (Trabajo original publicado en 1946)
2. Spaemann, R. (2001). Felicidad y benevolencia (M. Otero, Trad.). Rialp. (Trabajo original publicado en 1989), Spaemann, R. (2005). Lo natural y lo racional. Ensayos de antropología (J. A. Merino, Trad.). Rialp. (Trabajo original publicado en 1981)
3. Sgreccia, E. (2009). Manual de bioética: fundamentos e ética biomédica. Principia Editora.
4. Burgos, J. M. (2020). ¿ Qué es el personalismo integral?. Quién. Revista de filosofía personalista, (12), 9-37.
5. Tarasco Michel, M. (2014). Bioética de la vulnerabilidad: fundamentos y aplicaciones. Universidad Panamericana.
6. Ortiz Llueca, E. (2016). Bioética y dignidad humana: Crítica al utilitarismo en el ámbito sanitario. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.
7. Pastor, L. M. (2013). De la bioética de la virtud a la bioética personalista:¿ una integración posible?. Cuadernos de bioética, 24(1), 49-56.
8. Cassell, E. J. (1998). The nature of suffering and the goals of medicine. Loss, Grief & Care, 8(1-2), 129-142.
9. Lévinas, E. (1993). Totalidad e infinito: Ensayo sobre la exterioridad (M. García-Baró, Trad.). Sígueme. (Trabajo original publicado en 1961)
10. Brody, H. (2002). Stories of sickness. Oxford University Press.
11. MacIntyre, A. (2007). After virtue: A study in moral theory (3rd ed.). University of Notre Dame Press. (Trabajo original publicado en 1981)
12. Pellegrino, E. D., & Thomasma, D. C. (1993). The virtues in medical practice. Oxford University Press.
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx